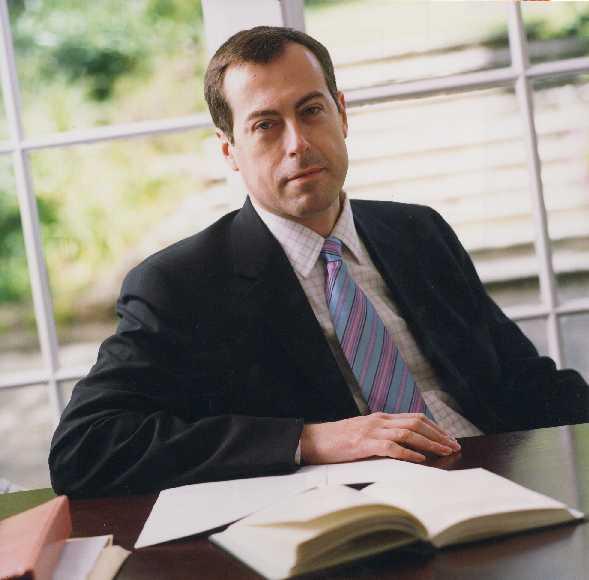Estoy pasando unos días de vacaciones en la Sierra de Gredos, a medio camino de Madrid y Ávila. Salir fuera siempre va bien. Le permite a uno desenroscarse la barretina, descubrir que hay gente buena en todas partes, que las peculiaridades no son sólo las locales, oír opiniones distintas a las propias que tienen también su parte de razón.
Decía Newton que somos enanos a hombros de gigantes. El tiempo del que disponemos para conocer las cosas es escaso. Por nosotros mismos podemos llegar muy poco lejos. Pero tenemos la ventaja de que no empezamos de cero, sino que nos anteceden cientos de años y miles de congéneres que han pensado antes que nosotros.
Nos podemos quedar enanos cuando nos encerramos en nuestro mundo, cuando nuestro ámbito de interés se reduce a “los nuestros”. Nos olvidamos que “los nuestros” es la humanidad entera. Más allá de las fronteras que nos queramos marcar, hay gente cuyos problemas también nos tienen que interesar. No sólo por la visión egoísta de pensar que esos problemas tarde o temprano nos afectarán a nosotros, sino porque todo problema humano de algún modo es nuestro problema. Esto se llama solidaridad.
Hace unos años estaba en los Estados Unidos delante de mi ordenador leyendo el correo electrónico, cuando me llega un mensaje de la persona que tenía sentada a mi lado. ¿No le era más fácil decirme directamente lo que me quisiese decir, en vez de mandar un mensaje que dio la vuelta al mundo para acabar a dos palmos de donde había salido? Las tecnologías nos han hecho capaces de abarcar con más facilidad el mundo entero. Nos han puesto el mundo al alcance de la mano, pero no necesariamente nos han hecho más grandes. Nos pueden hacer más pequeños.
Me contaban hace unos días el caso de los Hikikomori. Son jóvenes japoneses que hacen la vida en su habitación. Allí comen, trabajan y se relacionan con el exterior a través de su ordenador o su teléfono móvil. Tienen miedo al mundo y no se quieren enfrentar a él. Se quedan encerrados en las cuatro paredes de su habitación. Esta es la dinámica: primero no salimos de nuestro pueblo, y acabamos por no querer salir ni de nuestra habitación. El estado de bienestar no necesariamente nos engrandece, también nos puede empequeñecer. Tenemos todas las necesidades al alcance de la mano, y eso nos empequeñece. Cuando todo es fácil, la menor dificultad nos apabulla.
Un profesor mío de la universidad decía que para hacer una buena carrera uno tenía que salir de casa, y pasar un poco de frío y un poco de hambre. Universidad significa visión universal, no sólo por los conocimientos adquiridos sino también por encontrarse con gente de todas partes. Hoy ninguna de las dos cosas se da necesariamente. Los estudios son cada vez más especializados, sabemos mucho de cosas cada vez más específicas. Eso también nos empequeñece. Pero es que además uno puede acabar estudiando al lado de casa. Nos volvemos más locales y más pequeños.
Unos años atrás un amigo me hacía notar que en Catalunya no había tradición de grandes empresas industriales y que lo nuestro era más bien el botiguer. Mentalidad de botiguer: preocuparse por el negoci para ir guardando unos ahorros para la vejez. Hoy ni siquiera impera la mentalidad del botiguer, sino la del funcionari de la Generalitat. Se prefiere la seguridad al riesgo, la sopa boba al no dormir. Nos hemos pasado demasiados años quejándonos de lo mal que nos tratan –¡a ver si ahora resultará que antes nos trataban bien! ¡Eso sí que sería revisar la historia!-, nos hemos acostumbrado a echar las culpas fuera, ha sido la excusa para no cuestionarnos si no nos habremos dormido en los laureles.
La mentalidad pequeña nos hace quejicas, nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, nos hace egoístas, nos vuelve comodones, faltos de espíritu crítico hacia lo propio e intolerantes hacia lo ajeno. ¡Hay tantas cosas importantes por hacer!¡Hay tantas cosas buenas por ahí fuera! No nos empequeñezcamos.
(Publicado en ABC Catalunya, 23 agosto 2006)
24 agosto, 2006
04 agosto, 2006
Un cambio de paradigma necesario
El fundador del pragmatismo norteamericano, Charles Peirce, decía que la creatividad consiste en observar los elementos que componen una determinada realidad de una forma distinta, descubriendo nuevas relaciones entre ellos. Me parece que es una visión muy realista y, a la vez, muy sugerente de la creatividad. Se trata de usar la imaginación y el ingenio sin perder de vista la base real de las cosas.
Pensemos por ejemplo en la empresa. Los elementos son los que son: capital financiero, trabajo, capacidad de dirección y gestión, grupos interesados en la marcha de la empresa. La imagen típica y tópica de la empresa nos dice que la empresa es propiedad del capital, y que todos los demás elementos giran en torno a buscar la máxima utilidad para el capital. Todos al servicio del capital. Y entonces pasa lo que pasa: todos queremos ganar stock-options; todos queremos invertir en bolsa; todos queremos ser accionistas El lema de la sociedad post-marxista es: “¡Accionistas del mundo, uníos!”
Pero ¿qué ocurriría si buscásemos una nueva relación entre estos elementos? Por ejemplo, podemos pensar la empresa en términos de personas que aportan capital, personas que aportan trabajo, personas que aportan dirección y gestión. La empresa no sería entonces una simple acumulación de recursos que se intentan maximizar, sino un conjunto de personas que se unen para un objetivo común, aportando cada una lo que tiene, y recibiendo un retorno justo a su aportación. Si pensamos la empresa en términos de “comunidad de personas” entonces quizás no sea lo más apropiado pensar que una empresa tiene propietarios. Digámoslo con claridad y con un punto de provocación: Cuando una persona tiene un propietario esta persona es un esclavo. Por eso, Alvaro D’Ors, prestigioso jurista, dijo hace treinta años (y Charles Handy lo ha vuelto a decir de una forma más suave recientemente), que afirmar que la empresa tiene propietario es el último reducto de esclavitud de la era contemporánea.
El capital tiene propietario, y a través de ese capital que aporta a la empresa tiene una serie de derechos: derecho a recibir una rentabilidad atractiva y otros derechos respecto a la gestión de la empresa que puedan definirse por ley. También tiene deberes (no poner en peligro la continuidad de la empresa, utilizar correctamente la información que reciba, compromiso en la gestión de la empresa) que serán distintos según el porcentaje de capital que se posea. Pero también tiene propietario el trabajo, y quien aporta su trabajo a la empresa también tiene derechos y deberes relacionados. Ser propietario del capital no significa necesariamente ser propietario de la empresa: eso es confundir la parte con el todo.
Los elementos son los mismos, pero al mirarlos de forma distinta podemos encontrar nuevas formas de pensar en la empresa. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con que “la empresa está para ganar dinero”? La empresa tiene que asegurar su autocontinuidad, pero una cosa es no perder dinero y la otra que todo tenga que orientarse a maximizar el beneficio. Como decía Ben Cohen, uno de los fundadores de Ben & Jerry’s: “No sabes las cosas que puedes llegar a hacer cuando no tienes que preocuparte por maximizar el valor para el accionista”.
Otro ejemplo, ¿por qué hay que preocuparse tanto por alinear los intereses de los partícipes con el interés del accionista? No estamos obligados a tener todos el mismo interés. Cada uno puede estar interesado en trabajar en una empresa por razones muy distintas. Lo que debe unirnos es que haya un objetivo por el que todos estemos dispuestos a colaborar; un objetivo suficientemente amplio que nos “motive” a todos. A mí, particularmente, pensar que tengo que dedicar mis horas de trabajo a maximizar el valor de un señor a quien a veces no conozco (y lo que es peor, quien a veces no tiene el más mínimo interés en conocerme) no me resulta nada atractivo.
Pensemos en los órganos de gobierno de la empresa. ¿Por qué tiene que estar representado sólo el capital? Ha habido experiencias y contextos sociales donde los trabajadores han tenido también responsabilidad de gobierno. Y evidentemente no estoy pensando en inventos colectivistas. En las empresas del mundo germánico existe un consejo social, del que forman parte otros grupos de interés además del capital.
La importancia de la empresa en la sociedad actual reclama una capacidad de respuesta mayor por parte de la empresa a las demandas sociales. Este aumento de responsabilidad pasa por cambiar necesariamente el paradigma de la lógica mercantilista en el que la empresa se ha movido hasta el presente. Una actuación distinta de la empresa no será radicalmente cierta si no supone primero un cambio en cómo pensamos sobre ella. No hace falta inventar cosas nuevas, pero sí hace falta mirarlas con ojos distintos.
Publicado en Noticias.com, el 31 julio 2006
Pensemos por ejemplo en la empresa. Los elementos son los que son: capital financiero, trabajo, capacidad de dirección y gestión, grupos interesados en la marcha de la empresa. La imagen típica y tópica de la empresa nos dice que la empresa es propiedad del capital, y que todos los demás elementos giran en torno a buscar la máxima utilidad para el capital. Todos al servicio del capital. Y entonces pasa lo que pasa: todos queremos ganar stock-options; todos queremos invertir en bolsa; todos queremos ser accionistas El lema de la sociedad post-marxista es: “¡Accionistas del mundo, uníos!”
Pero ¿qué ocurriría si buscásemos una nueva relación entre estos elementos? Por ejemplo, podemos pensar la empresa en términos de personas que aportan capital, personas que aportan trabajo, personas que aportan dirección y gestión. La empresa no sería entonces una simple acumulación de recursos que se intentan maximizar, sino un conjunto de personas que se unen para un objetivo común, aportando cada una lo que tiene, y recibiendo un retorno justo a su aportación. Si pensamos la empresa en términos de “comunidad de personas” entonces quizás no sea lo más apropiado pensar que una empresa tiene propietarios. Digámoslo con claridad y con un punto de provocación: Cuando una persona tiene un propietario esta persona es un esclavo. Por eso, Alvaro D’Ors, prestigioso jurista, dijo hace treinta años (y Charles Handy lo ha vuelto a decir de una forma más suave recientemente), que afirmar que la empresa tiene propietario es el último reducto de esclavitud de la era contemporánea.
El capital tiene propietario, y a través de ese capital que aporta a la empresa tiene una serie de derechos: derecho a recibir una rentabilidad atractiva y otros derechos respecto a la gestión de la empresa que puedan definirse por ley. También tiene deberes (no poner en peligro la continuidad de la empresa, utilizar correctamente la información que reciba, compromiso en la gestión de la empresa) que serán distintos según el porcentaje de capital que se posea. Pero también tiene propietario el trabajo, y quien aporta su trabajo a la empresa también tiene derechos y deberes relacionados. Ser propietario del capital no significa necesariamente ser propietario de la empresa: eso es confundir la parte con el todo.
Los elementos son los mismos, pero al mirarlos de forma distinta podemos encontrar nuevas formas de pensar en la empresa. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con que “la empresa está para ganar dinero”? La empresa tiene que asegurar su autocontinuidad, pero una cosa es no perder dinero y la otra que todo tenga que orientarse a maximizar el beneficio. Como decía Ben Cohen, uno de los fundadores de Ben & Jerry’s: “No sabes las cosas que puedes llegar a hacer cuando no tienes que preocuparte por maximizar el valor para el accionista”.
Otro ejemplo, ¿por qué hay que preocuparse tanto por alinear los intereses de los partícipes con el interés del accionista? No estamos obligados a tener todos el mismo interés. Cada uno puede estar interesado en trabajar en una empresa por razones muy distintas. Lo que debe unirnos es que haya un objetivo por el que todos estemos dispuestos a colaborar; un objetivo suficientemente amplio que nos “motive” a todos. A mí, particularmente, pensar que tengo que dedicar mis horas de trabajo a maximizar el valor de un señor a quien a veces no conozco (y lo que es peor, quien a veces no tiene el más mínimo interés en conocerme) no me resulta nada atractivo.
Pensemos en los órganos de gobierno de la empresa. ¿Por qué tiene que estar representado sólo el capital? Ha habido experiencias y contextos sociales donde los trabajadores han tenido también responsabilidad de gobierno. Y evidentemente no estoy pensando en inventos colectivistas. En las empresas del mundo germánico existe un consejo social, del que forman parte otros grupos de interés además del capital.
La importancia de la empresa en la sociedad actual reclama una capacidad de respuesta mayor por parte de la empresa a las demandas sociales. Este aumento de responsabilidad pasa por cambiar necesariamente el paradigma de la lógica mercantilista en el que la empresa se ha movido hasta el presente. Una actuación distinta de la empresa no será radicalmente cierta si no supone primero un cambio en cómo pensamos sobre ella. No hace falta inventar cosas nuevas, pero sí hace falta mirarlas con ojos distintos.
Publicado en Noticias.com, el 31 julio 2006
14 julio, 2006
Si tu eres progre, ¡yo más!
Querido progre: Tendrás que reconocer que últimamente andas un tanto alicaído. Ya no sales a las calles, no lees manifiestos, quedan pocas cosas con las que puedas liberar tus pasiones. En cambio, los que según tú no somos progres, nos lo pasamos pipa. Sin ir más lejos, fíjate, el fin de semana pasado, más de un millón de personas en la calle, celebrando algo tan “demodé” como la visita del Papa y defendiendo algo tan carpetovetónico como la familia. Y es que, bien mirado, puestos a ser progre, no hay como ser cristiano. Y si no, al dato.
Dices que ser progre es estar con los débiles. Pues bien, los cristianos estamos con los más débiles de todos: los que ni siquiera han nacido. No se valen por si mismos, ni pagan impuestos, ni votan. Quizás por ello, algunos de tus amigos no tienen el menor reparo en cargárselos, en nombre de los derechos de los que sí les votan.
Ser progre es defender la igualdad. Pues no encontrarás igualdad más radical que la que afirma la visión cristiana, para quien todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios. Una igualdad radical que no necesita refugiarse en cuotas ni inventarse géneros, porque valora a cada uno por lo que es, con independencia de cuál sea su raza, sexo o creencia. Y no me intentes llevar por la vía de la casuística, porque excepciones las hay en todas partes.
Ser progre es mirar al futuro. ¿Quieres más futuro que la eternidad? La diferencia es que para mirar con ilusión al futuro, tú necesitas estar continuamente revisando el pasado, mientras que a un cristiano el pasado le sirve para aprender, perdonar y olvidar.
¿Y la libertad? Pensar que la libertad es hacer lo que uno quiera mientras no moleste a otros es una visión demasiado individualista para un verdadero progre, ¿no crees? Lo progre es pensar que yo soy libre cuando pienso en los demás: porque cuatro ojos ven más que dos, cuatro brazos pueden hacer más cosas que dos. Para ti lo progre es ausencia de compromisos; y sin embargo, lo que de verdad cambia al mundo es sobreponerse a las dificultades para mantener los compromisos. Para ti el divorcio-express es la máxima expresión de la libertad y no te das cuenta de que en el fondo es un empobrecimiento de la persona.
“¡Hay que adaptarse a los tiempos!”. Dos mil años de historia: Si esto no es adaptarse a los tiempos, ya me dirás… La diferencia es que para sobrevivir a los tiempos, tú tienes que estar cambiando continuamente de ideas, porque se te pasan de moda o se demuestran inútiles. En cambio, un cristiano no tiene que cambiar de principios para reconocer lo que de positivo hay en el devenir del hombre y de la historia. Compartimos unos mismos principios, y respetamos el pluralismo en las opciones temporales.
“Ser progre es ser tolerante, respetar las opiniones de todos”. Vale. Por eso es mucho más tolerante discutir sobre las opiniones, sin tener en cuenta quién las sostiene. Si hay una verdad que ni tú ni yo creamos, pero que entre todos intentamos descubrir, nadie impone su verdad a nadie. Se puede ser crítico sobre las opiniones o las conductas, porque se es tolerante con las personas. Pero cuando no hay un punto de referencia imparcial acabamos en tu estrategia, que consiste en descalificar las opiniones según quien las pronuncie. Esto es muy despótico, ¿no te parece? ¿Tengo que aceptar lo que tú dices, simplemente porque lo dice alguien que se califica a sí mismo de progre? ¡Venga hombre!
Esto de justificar cualquier acción poniéndole el calificativo de progre se ha acabado, porque tú no tienes la exclusiva. ¿Que tú eres feminista? Yo más. ¿Que tú eres ecologista? Yo más. ¿Que estás a favor de la libertad?, ¿a favor de la paz?, ¿en contra de las injusticias? Yo más.
Ya ves: mientras tú te has apoltronado, el cristiano tiene que enfrentarse a todo lo políticamente correcto. Para progre, lo cristiano. A partir de ahora, vamos a dejar los clichés a un lado y vamos a hablar –de progre a progre- sobre los contenidos, sin prejuicios. Ya verás qué bien nos lo pasamos.
(Publicado en ABC Catalunya, 12 de julio de 2006)
Dices que ser progre es estar con los débiles. Pues bien, los cristianos estamos con los más débiles de todos: los que ni siquiera han nacido. No se valen por si mismos, ni pagan impuestos, ni votan. Quizás por ello, algunos de tus amigos no tienen el menor reparo en cargárselos, en nombre de los derechos de los que sí les votan.
Ser progre es defender la igualdad. Pues no encontrarás igualdad más radical que la que afirma la visión cristiana, para quien todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios. Una igualdad radical que no necesita refugiarse en cuotas ni inventarse géneros, porque valora a cada uno por lo que es, con independencia de cuál sea su raza, sexo o creencia. Y no me intentes llevar por la vía de la casuística, porque excepciones las hay en todas partes.
Ser progre es mirar al futuro. ¿Quieres más futuro que la eternidad? La diferencia es que para mirar con ilusión al futuro, tú necesitas estar continuamente revisando el pasado, mientras que a un cristiano el pasado le sirve para aprender, perdonar y olvidar.
¿Y la libertad? Pensar que la libertad es hacer lo que uno quiera mientras no moleste a otros es una visión demasiado individualista para un verdadero progre, ¿no crees? Lo progre es pensar que yo soy libre cuando pienso en los demás: porque cuatro ojos ven más que dos, cuatro brazos pueden hacer más cosas que dos. Para ti lo progre es ausencia de compromisos; y sin embargo, lo que de verdad cambia al mundo es sobreponerse a las dificultades para mantener los compromisos. Para ti el divorcio-express es la máxima expresión de la libertad y no te das cuenta de que en el fondo es un empobrecimiento de la persona.
“¡Hay que adaptarse a los tiempos!”. Dos mil años de historia: Si esto no es adaptarse a los tiempos, ya me dirás… La diferencia es que para sobrevivir a los tiempos, tú tienes que estar cambiando continuamente de ideas, porque se te pasan de moda o se demuestran inútiles. En cambio, un cristiano no tiene que cambiar de principios para reconocer lo que de positivo hay en el devenir del hombre y de la historia. Compartimos unos mismos principios, y respetamos el pluralismo en las opciones temporales.
“Ser progre es ser tolerante, respetar las opiniones de todos”. Vale. Por eso es mucho más tolerante discutir sobre las opiniones, sin tener en cuenta quién las sostiene. Si hay una verdad que ni tú ni yo creamos, pero que entre todos intentamos descubrir, nadie impone su verdad a nadie. Se puede ser crítico sobre las opiniones o las conductas, porque se es tolerante con las personas. Pero cuando no hay un punto de referencia imparcial acabamos en tu estrategia, que consiste en descalificar las opiniones según quien las pronuncie. Esto es muy despótico, ¿no te parece? ¿Tengo que aceptar lo que tú dices, simplemente porque lo dice alguien que se califica a sí mismo de progre? ¡Venga hombre!
Esto de justificar cualquier acción poniéndole el calificativo de progre se ha acabado, porque tú no tienes la exclusiva. ¿Que tú eres feminista? Yo más. ¿Que tú eres ecologista? Yo más. ¿Que estás a favor de la libertad?, ¿a favor de la paz?, ¿en contra de las injusticias? Yo más.
Ya ves: mientras tú te has apoltronado, el cristiano tiene que enfrentarse a todo lo políticamente correcto. Para progre, lo cristiano. A partir de ahora, vamos a dejar los clichés a un lado y vamos a hablar –de progre a progre- sobre los contenidos, sin prejuicios. Ya verás qué bien nos lo pasamos.
(Publicado en ABC Catalunya, 12 de julio de 2006)
23 junio, 2006
El triunfo de la sinrazón
Acabo de leer un artículo que Bertrand Russell publicó en 1935 titulado “La sublevación contra la razón”. Aunque Bertrand Russell escribía su artículo ante el auge del nazismo, que él consideraba una forma de “sinrazón”, sus comentarios siguen siendo muy actuales.
Dice Russell que la razón -el actuar racional, podríamos decir- se define por tres características: descansa sobre la persuasión y no sobre la fuerza; utiliza argumentos que se tienen por válidos; se vale de la observación y de la inducción todo lo que puede, y de la intuición lo menos posible. Añade Russell que la confianza en la razón exige una cierta comunidad de intereses y puntos de vista entre quienes forman una sociedad, y que, por tanto, cuanto más heterogénea se vuelve una sociedad, más difícil es encontrar supuestos comunes en los que se apoye el diálogo y más difícil se vuelve el discurso racional. Cuando no hay supuestos, la gente sólo puede confiar en sus intuiciones. Y como las intuiciones son distintas para los diversos grupos y no hay cómo justificarlas, se acaba en la contienda y en la política del poder.
Algunas lecciones para nuestros días. El relativismo lleva a la desmembración de la sociedad, porque niega la existencia de unos supuestos comunes, y en consecuencia deja el terreno abonado para que quien tiene el poder abuse de él. Una educación sin valores –neutral o laicista, dirían algunos- no es la solución, sino más bien la causa del problema. Deberíamos esforzarnos por encontrar puntos en común. Que somos distintos es una obviedad carente de todo atractivo intelectual. Lo interesante es encontrar aquellos aspectos que nos unen.
Hacia el final del artículo añade otro interesante comentario. “La concepción de la ciencia entendida como la búsqueda de la verdad –dice- ha desaparecido de la mente de Hitler, de modo que ni siquiera se preocupa por argumentar en contra de ella. Por ejemplo, la teoría de la relatividad se tiene por falsa porque ha sido inventada por un judío. La Inquisición rechazó la doctrina de Galileo porque la consideraba falsa, pero Hitler acepta o rechaza una doctrina según criterios políticos sin traer a cuento la noción de verdad o falsedad”. ¿No nos recuerda esto lo que pasa hoy, cuando los argumentos se aceptan o rechazan dependiendo no de un debate racional sino de la orientación ideológica de quien los sostiene?
Ahora que ha pasado la campaña del referéndum cabe una reflexión: En las conversaciones sobre qué votar, la mayoría de las discusiones tenían sólo un tono político, pero muy poca gente se planteaba su voto en términos morales. Y esto es lo preocupante: que hayamos llegado a tal grado de asepsia que la gente ni siquiera se plantee la dimensión moral de sus acciones.
Una última perla: “La idea de una verdad universal ha sido abandonada; hay una verdad inglesa, una verdad francesa, una verdad alemana, la verdad del Montenegro, y hasta el Principado de Mónaco tiene su verdad. De modo semejante, hay una verdad para el asalariado y otra para el capitalista. Si se pierde la esperanza en una persuasión racional, la única posible decisión entre estas diferentes “verdades” es por medio de la guerra y la rivalidad de una locura propagandística”. Así que “si mientras la razón, siendo impersonal, hace posible la cooperación universal, la sinrazón, puesto que se refiere a pasiones particulares, hace inevitable la contienda. Por esto la racionalidad, entendida como la apelación a un estándar universal e impersonal de verdad, es de suprema importancia para el bienestar de la especie humana, no sólo en épocas donde fácilmente es aceptada, sino también, e incluso con mayor motivo, en esos tiempos menos afortunados en los que se la desprecia y rechaza catalogándola como el sueño vano de aquellos hombres que carecen de la virilidad suficiente para matarse unos a otros cuando no se ponen de acuerdo”.
¡Qué bien iría que en el debate político se dejasen de lado las pasiones y se utilizase la razón! Una cosa es apasionarse y la otra caer en la irracionalidad.
(Publicado en ABC Catalunya, 21 de junio de 2006)
Dice Russell que la razón -el actuar racional, podríamos decir- se define por tres características: descansa sobre la persuasión y no sobre la fuerza; utiliza argumentos que se tienen por válidos; se vale de la observación y de la inducción todo lo que puede, y de la intuición lo menos posible. Añade Russell que la confianza en la razón exige una cierta comunidad de intereses y puntos de vista entre quienes forman una sociedad, y que, por tanto, cuanto más heterogénea se vuelve una sociedad, más difícil es encontrar supuestos comunes en los que se apoye el diálogo y más difícil se vuelve el discurso racional. Cuando no hay supuestos, la gente sólo puede confiar en sus intuiciones. Y como las intuiciones son distintas para los diversos grupos y no hay cómo justificarlas, se acaba en la contienda y en la política del poder.
Algunas lecciones para nuestros días. El relativismo lleva a la desmembración de la sociedad, porque niega la existencia de unos supuestos comunes, y en consecuencia deja el terreno abonado para que quien tiene el poder abuse de él. Una educación sin valores –neutral o laicista, dirían algunos- no es la solución, sino más bien la causa del problema. Deberíamos esforzarnos por encontrar puntos en común. Que somos distintos es una obviedad carente de todo atractivo intelectual. Lo interesante es encontrar aquellos aspectos que nos unen.
Hacia el final del artículo añade otro interesante comentario. “La concepción de la ciencia entendida como la búsqueda de la verdad –dice- ha desaparecido de la mente de Hitler, de modo que ni siquiera se preocupa por argumentar en contra de ella. Por ejemplo, la teoría de la relatividad se tiene por falsa porque ha sido inventada por un judío. La Inquisición rechazó la doctrina de Galileo porque la consideraba falsa, pero Hitler acepta o rechaza una doctrina según criterios políticos sin traer a cuento la noción de verdad o falsedad”. ¿No nos recuerda esto lo que pasa hoy, cuando los argumentos se aceptan o rechazan dependiendo no de un debate racional sino de la orientación ideológica de quien los sostiene?
Ahora que ha pasado la campaña del referéndum cabe una reflexión: En las conversaciones sobre qué votar, la mayoría de las discusiones tenían sólo un tono político, pero muy poca gente se planteaba su voto en términos morales. Y esto es lo preocupante: que hayamos llegado a tal grado de asepsia que la gente ni siquiera se plantee la dimensión moral de sus acciones.
Una última perla: “La idea de una verdad universal ha sido abandonada; hay una verdad inglesa, una verdad francesa, una verdad alemana, la verdad del Montenegro, y hasta el Principado de Mónaco tiene su verdad. De modo semejante, hay una verdad para el asalariado y otra para el capitalista. Si se pierde la esperanza en una persuasión racional, la única posible decisión entre estas diferentes “verdades” es por medio de la guerra y la rivalidad de una locura propagandística”. Así que “si mientras la razón, siendo impersonal, hace posible la cooperación universal, la sinrazón, puesto que se refiere a pasiones particulares, hace inevitable la contienda. Por esto la racionalidad, entendida como la apelación a un estándar universal e impersonal de verdad, es de suprema importancia para el bienestar de la especie humana, no sólo en épocas donde fácilmente es aceptada, sino también, e incluso con mayor motivo, en esos tiempos menos afortunados en los que se la desprecia y rechaza catalogándola como el sueño vano de aquellos hombres que carecen de la virilidad suficiente para matarse unos a otros cuando no se ponen de acuerdo”.
¡Qué bien iría que en el debate político se dejasen de lado las pasiones y se utilizase la razón! Una cosa es apasionarse y la otra caer en la irracionalidad.
(Publicado en ABC Catalunya, 21 de junio de 2006)
02 junio, 2006
Votar que no
Mañana empieza la campaña para el referéndum, y yo estoy hecho un lío. Me sorprende que la gente ya sepa lo que va a votar, cuando seguramente son muy pocos los que se han leído el texto. No me extrañaría que más de un diputado tampoco se lo hubiese leído. Y sin embargo, nos jugamos mucho con el texto que se somete a votación.
Vaya por delante que pienso que Catalunya es una nación. Pero una cosa es que sea una nación y otra que se conforme como un Estado. Hace años me preguntaba un amigo, medio en serio, medio en broma: “Oye, ¿‘els castellers’ forman parte del ‘fet diferencial’?”. Pues seguramente sí, como tantas otras cosas de nuestra historia y cultura. Nos hemos pasado muchos años reclamando una Europa de las Naciones frente a una Europa de los Estados. No seamos ahora nosotros quienes identifiquemos los dos términos. Una nación no necesariamente implica un Estado.
A mí, la verdad, me preocupa menos el nombre con que me describan que el tipo de sociedad que se vaya a construir. Y ahí es donde entra en juego el famoso título primero, que describe los derechos y por tanto las líneas básicas de nuestra futura convivencia.
Un amigo mío, que tiene una gran habilidad para conciliar posturas opuestas, me dice que lo importante es que los que vengan hagan una interpretación positiva del texto. A mi me recuerda aquella frase que se pone en boca de Romanones: “Dejemos que ellos hagan las leyes, que nosotros haremos los reglamentos”. Dejando de lado el maquiavelismo político que pueda encerrar esa frase, hay un aspecto positivo: se entiende que las leyes cuanto más básicas son más generales deben ser, de forma que las distintas opciones políticas encuentren un espacio dentro de la ley. Pero, ¿qué ocurre cuando las leyes son tan ideológicamente sesgadas que difícilmente permiten interpretaciones dispares? Porque, claro, cuando yo veo que en la página electrónica del Departament de Sanitat hay un dictamen a favor de la eutanasia, me es muy difícil creer que la referencia que se hace en el Estatut a la “muerte digna” se refiera al ensañamiento terapéutico y no a la eutanasia.
Y de ahí surge el lío en el que ando metido. Porque, ¿de qué me sirve a mí que me reconozcan como nación, si la nación que se me ofrece va en contra de los derechos más básicos del ser humano, del derecho a la vida, del derecho a la libertad religiosa,…? ¿De qué sirve a mí que mi dinero se quede aquí, si se va a usar para imponer la ideología de género, para financiar con fondos públicos la eutanasia, para controlar la educación de iniciativa privada?
Así que voy a estar muy a la expectativa durante esta campaña, para ver si quienes están a favor del Estatut me convencen de que mis preocupaciones son infundadas. Mucho me temo, de todas formas, que en estos días sigamos hablando de si se destruye o no la unidad nacional, de si nos quedamos más dinero que antes, o de a quien fastidiamos votando sí o no. En fin, de las cuestiones importantes.
En una cosa sí estoy de acuerdo con los políticos. Nos han pedido que no convirtamos la votación en una muestra de apoyo o castigo a los distintos partidos (con las salvedades habituales, claro), sino que nos ciñamos a dar nuestra opinión sobre el proyecto de Estatut. Esto es lo que haré. Me leeré el texto –al menos el título primero- y pensaré si la Catalunya que ahí se dibuja es la Catalunya que quiero. Y votaré en conciencia, con más independencia que nunca de lo que los partidos me digan. Aunque mucho me temo, que una vez acaba la votación, todos intentarán leer en clave partidista mi voto.
(Publicado en ABC Catalunya, 31 de mayo de 2006)
Vaya por delante que pienso que Catalunya es una nación. Pero una cosa es que sea una nación y otra que se conforme como un Estado. Hace años me preguntaba un amigo, medio en serio, medio en broma: “Oye, ¿‘els castellers’ forman parte del ‘fet diferencial’?”. Pues seguramente sí, como tantas otras cosas de nuestra historia y cultura. Nos hemos pasado muchos años reclamando una Europa de las Naciones frente a una Europa de los Estados. No seamos ahora nosotros quienes identifiquemos los dos términos. Una nación no necesariamente implica un Estado.
A mí, la verdad, me preocupa menos el nombre con que me describan que el tipo de sociedad que se vaya a construir. Y ahí es donde entra en juego el famoso título primero, que describe los derechos y por tanto las líneas básicas de nuestra futura convivencia.
Un amigo mío, que tiene una gran habilidad para conciliar posturas opuestas, me dice que lo importante es que los que vengan hagan una interpretación positiva del texto. A mi me recuerda aquella frase que se pone en boca de Romanones: “Dejemos que ellos hagan las leyes, que nosotros haremos los reglamentos”. Dejando de lado el maquiavelismo político que pueda encerrar esa frase, hay un aspecto positivo: se entiende que las leyes cuanto más básicas son más generales deben ser, de forma que las distintas opciones políticas encuentren un espacio dentro de la ley. Pero, ¿qué ocurre cuando las leyes son tan ideológicamente sesgadas que difícilmente permiten interpretaciones dispares? Porque, claro, cuando yo veo que en la página electrónica del Departament de Sanitat hay un dictamen a favor de la eutanasia, me es muy difícil creer que la referencia que se hace en el Estatut a la “muerte digna” se refiera al ensañamiento terapéutico y no a la eutanasia.
Y de ahí surge el lío en el que ando metido. Porque, ¿de qué me sirve a mí que me reconozcan como nación, si la nación que se me ofrece va en contra de los derechos más básicos del ser humano, del derecho a la vida, del derecho a la libertad religiosa,…? ¿De qué sirve a mí que mi dinero se quede aquí, si se va a usar para imponer la ideología de género, para financiar con fondos públicos la eutanasia, para controlar la educación de iniciativa privada?
Así que voy a estar muy a la expectativa durante esta campaña, para ver si quienes están a favor del Estatut me convencen de que mis preocupaciones son infundadas. Mucho me temo, de todas formas, que en estos días sigamos hablando de si se destruye o no la unidad nacional, de si nos quedamos más dinero que antes, o de a quien fastidiamos votando sí o no. En fin, de las cuestiones importantes.
En una cosa sí estoy de acuerdo con los políticos. Nos han pedido que no convirtamos la votación en una muestra de apoyo o castigo a los distintos partidos (con las salvedades habituales, claro), sino que nos ciñamos a dar nuestra opinión sobre el proyecto de Estatut. Esto es lo que haré. Me leeré el texto –al menos el título primero- y pensaré si la Catalunya que ahí se dibuja es la Catalunya que quiero. Y votaré en conciencia, con más independencia que nunca de lo que los partidos me digan. Aunque mucho me temo, que una vez acaba la votación, todos intentarán leer en clave partidista mi voto.
(Publicado en ABC Catalunya, 31 de mayo de 2006)
27 mayo, 2006
Responsabilidad Social: Ahora toca las finanzas
El pasado 27 de abril el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, fue el encargado de hacer sonar la “opening bell” de la Bolsa de Nueva York. No, no es que Naciones Unidas empezase a cotizar en bolsa. Kofi Annan presentaba ese día los Principios de Inversión Responsable (Principles for Responsible Investment, PRI).
A semejanza de lo que hiciera hace seis años, cuando propuso a los líderes empresariales mundiales reunidos en Davos que se adhiriesen a los nueve (posteriormente diez) principios del Pacto Mundial, Kofi Annan ha querido esta vez buscar el compromiso del mundo financiero.
Durante algo menos de un año un grupo de profesionales de las finanzas representando a una veintena de inversores institucionales de 12 países han estado trabajando, con el apoyo de un grupo de expertos de diversos ámbitos de la sociedad, en la definición de los seis principios de inversión responsable que ahora se han hecho públicos.
Con estos principios se pretende integrar consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno en las prácticas y en los procesos de decisión de los inversores institucionales. En la presentación de los principios Kofi Annan señaló que estos principios pretenden ofrecer un marco de trabajo que permita reducir el riesgo en los mercados financieros y plantear los retornos de las inversiones con una visión a más largo plazo.
Los seis principios de inversión responsable que se proponen son:
1. Incorporaremos las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG) en los procesos de análisis y adopción de decisiones en materia de inversiones.
2. Haremos nuestras sistemáticamente las cuestiones ASG y las incorporaremos a nuestras prácticas y políticas de identificación.
3. Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG.
4. Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios en la industria de las inversiones.
5. Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los Principios.
6. Nos notificaremos mutuamente nuestras actividades y progresos en la aplicación de los Principios.
La propuesta se completa con una lista de 35 posibles acciones que se ofrecen como medios para la implantación de los principios.
Quienes estén familiarizados con los principios del Pacto Mundial verán las semejanzas entre las dos iniciativas. De hecho la oficina del Pacto Mundial ha sido uno de los dos organismos de Naciones Unidas que han participado en la elaboración de los PRI.
También en este caso la adhesión es voluntaria y no se ha establecido ningún mecanismo sancionador. Los principios cuentan ya con su propia página (www.unpri.org). Seguramente gracias a la experiencia del Pacto Mundial, los PRI nacen con una cierta estructura. Se contemplan tres tipos de firmantes: los propietarios de los activos o entidades que los representan, como por ejemplo los fondos de pensiones; entidades de inversión que actúan como intermediarios en el mercado financiero; y entidades que prestan servicios profesionales. Asimismo se contempla la creación de un secretariado y de un Consejo, que tendrá una presencia mayoritaria de los propietarios de activos.
(Publicado en El Economista, 25 de mayo de 2006)
A semejanza de lo que hiciera hace seis años, cuando propuso a los líderes empresariales mundiales reunidos en Davos que se adhiriesen a los nueve (posteriormente diez) principios del Pacto Mundial, Kofi Annan ha querido esta vez buscar el compromiso del mundo financiero.
Durante algo menos de un año un grupo de profesionales de las finanzas representando a una veintena de inversores institucionales de 12 países han estado trabajando, con el apoyo de un grupo de expertos de diversos ámbitos de la sociedad, en la definición de los seis principios de inversión responsable que ahora se han hecho públicos.
Con estos principios se pretende integrar consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno en las prácticas y en los procesos de decisión de los inversores institucionales. En la presentación de los principios Kofi Annan señaló que estos principios pretenden ofrecer un marco de trabajo que permita reducir el riesgo en los mercados financieros y plantear los retornos de las inversiones con una visión a más largo plazo.
Los seis principios de inversión responsable que se proponen son:
1. Incorporaremos las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG) en los procesos de análisis y adopción de decisiones en materia de inversiones.
2. Haremos nuestras sistemáticamente las cuestiones ASG y las incorporaremos a nuestras prácticas y políticas de identificación.
3. Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG.
4. Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios en la industria de las inversiones.
5. Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los Principios.
6. Nos notificaremos mutuamente nuestras actividades y progresos en la aplicación de los Principios.
La propuesta se completa con una lista de 35 posibles acciones que se ofrecen como medios para la implantación de los principios.
Quienes estén familiarizados con los principios del Pacto Mundial verán las semejanzas entre las dos iniciativas. De hecho la oficina del Pacto Mundial ha sido uno de los dos organismos de Naciones Unidas que han participado en la elaboración de los PRI.
También en este caso la adhesión es voluntaria y no se ha establecido ningún mecanismo sancionador. Los principios cuentan ya con su propia página (www.unpri.org). Seguramente gracias a la experiencia del Pacto Mundial, los PRI nacen con una cierta estructura. Se contemplan tres tipos de firmantes: los propietarios de los activos o entidades que los representan, como por ejemplo los fondos de pensiones; entidades de inversión que actúan como intermediarios en el mercado financiero; y entidades que prestan servicios profesionales. Asimismo se contempla la creación de un secretariado y de un Consejo, que tendrá una presencia mayoritaria de los propietarios de activos.
(Publicado en El Economista, 25 de mayo de 2006)
12 mayo, 2006
Decir que no
Decir que no cuesta. Corres el peligro de que la gente no te entienda y se enfade. Vende poco. Los mensajes en positivo son siempre más atractivos. Es más fácil decir a todo que sí. Contentar a todos. Darle a todo el mundo lo que pida. Es más fácil, pero no necesariamente es lo más conveniente.
Un principio básico de la acción humana dice que cualquier cosa que hacemos es porque vemos en ella algo bueno. Lo que ocurre es que no todos tenemos la misma percepción de lo que es bueno. Cuando alguien estrella un avión contra un edificio, acuchilla a su pareja o comete una extorsión lo hace, aunque a primera vista nos resulte difícil entenderlo, porque ve algo bueno en ello.
No podemos quedarnos en un simple análisis de las consecuencias para analizar la calidad ética de una acción. Primero, porque hay más efectos aparte de los que a uno le interesa ver. Claro que aprovecharme del cargo público para enriquecerme tiene efectos buenos, pero también hay efectos malos. Claro que si me zarandean en una manifestación puedo utilizar mi poder para pedir detenciones, y las habrá, pero habrá también efectos malos.
Hay que mirar todas las consecuencias. Pero hay que ir un paso más lejos, y entender que hay acciones que nunca pueden hacerse, a pesar de que haciéndolas puedan seguirse algunos efectos buenos. Y eso es así, porque los seres humanos tenemos una forma de ser, una naturaleza, que no acepta que se le haga cualquier cosa. Tampoco es que en eso seamos muy originales. Cuando las máquinas no se utilizan como se debe, se estropean; cuando el medio ambiente no se respeta, se estropea. ¿No va a estropearse el ser humano cuando lo tratamos como no debemos? No tenemos que fijarnos sólo en las consecuencias de lo que hacemos, sino también en los principios de cómo somos.
Ya sé que otorgarles a los monos los mismos derechos que a los seres humanos puede tener efectos positivos para ellos (¡que no se fíen!), pero antes hay que tener en cuenta la radical diferencia de la especie humana, que no permite que, por más animales que a veces seamos, se nos equipare con otros seres vivos. Ya sé que destrozar a un embrión puede aportar avances para la ciencia (hay alternativas igualmente efectivas y menos agresivas), pero antes hay que respetar la vida humana. Ya sé que morirse puede significar dejar de sufrir, pero una cosa es que uno se muera y otra que a uno le maten. Y no vale buscar eufemismos para acallar las conciencias. No se trata de “morir dignamente” sino de “proporcionar una vida digna”, aun en las condiciones más dolorosas.
¿Hay muchas de esas acciones a las que hay que decir siempre no? No, no son muchas. Si hay un tipo de acciones donde el no es claro es en todas aquellas que tengan que ver con el respeto a la vida humana. Es uno de los bienes fundamentales del ser humano, y como tal debe respetarse, por principio, sin que algunos efectos buenos nos hagan perder la visión global de lo que está en juego.
Decir que no cuesta. Lo saben bien quienes son padres y tienen que decir a veces que no. Pero saben también que ese “no” es tremendamente positivo. Se trata de proteger algo que es valioso. Cuando el “no” se utiliza para controlar cuestiones opinables se cae en el abuso de poder. Cuando se trata de proteger bienes fundamentales (la vida, la libertad, la verdad, la justicia), hay que decir un no claro y fuerte.
La ética, como cualquier ciencia, tiene sus axiomas, que no pueden demostrarse, sino tan sólo mostrarse. El axioma principal de la ética es “haz el bien, y evita el mal”. Hay acciones que nunca pueden ser buenas, aunque puedan tener algún efecto bueno. Discernir cuáles son esas acciones es cuestión de sentido común. Decía Aristóteles que cuando uno maltrata a su madre no necesita argumentos, sino un buen azote. Una sociedad que no sepa discernir cuáles son esas acciones está perdiendo el sentido común. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
(Publicado en ABC Catalunya, 10 mayo 2006)
Un principio básico de la acción humana dice que cualquier cosa que hacemos es porque vemos en ella algo bueno. Lo que ocurre es que no todos tenemos la misma percepción de lo que es bueno. Cuando alguien estrella un avión contra un edificio, acuchilla a su pareja o comete una extorsión lo hace, aunque a primera vista nos resulte difícil entenderlo, porque ve algo bueno en ello.
No podemos quedarnos en un simple análisis de las consecuencias para analizar la calidad ética de una acción. Primero, porque hay más efectos aparte de los que a uno le interesa ver. Claro que aprovecharme del cargo público para enriquecerme tiene efectos buenos, pero también hay efectos malos. Claro que si me zarandean en una manifestación puedo utilizar mi poder para pedir detenciones, y las habrá, pero habrá también efectos malos.
Hay que mirar todas las consecuencias. Pero hay que ir un paso más lejos, y entender que hay acciones que nunca pueden hacerse, a pesar de que haciéndolas puedan seguirse algunos efectos buenos. Y eso es así, porque los seres humanos tenemos una forma de ser, una naturaleza, que no acepta que se le haga cualquier cosa. Tampoco es que en eso seamos muy originales. Cuando las máquinas no se utilizan como se debe, se estropean; cuando el medio ambiente no se respeta, se estropea. ¿No va a estropearse el ser humano cuando lo tratamos como no debemos? No tenemos que fijarnos sólo en las consecuencias de lo que hacemos, sino también en los principios de cómo somos.
Ya sé que otorgarles a los monos los mismos derechos que a los seres humanos puede tener efectos positivos para ellos (¡que no se fíen!), pero antes hay que tener en cuenta la radical diferencia de la especie humana, que no permite que, por más animales que a veces seamos, se nos equipare con otros seres vivos. Ya sé que destrozar a un embrión puede aportar avances para la ciencia (hay alternativas igualmente efectivas y menos agresivas), pero antes hay que respetar la vida humana. Ya sé que morirse puede significar dejar de sufrir, pero una cosa es que uno se muera y otra que a uno le maten. Y no vale buscar eufemismos para acallar las conciencias. No se trata de “morir dignamente” sino de “proporcionar una vida digna”, aun en las condiciones más dolorosas.
¿Hay muchas de esas acciones a las que hay que decir siempre no? No, no son muchas. Si hay un tipo de acciones donde el no es claro es en todas aquellas que tengan que ver con el respeto a la vida humana. Es uno de los bienes fundamentales del ser humano, y como tal debe respetarse, por principio, sin que algunos efectos buenos nos hagan perder la visión global de lo que está en juego.
Decir que no cuesta. Lo saben bien quienes son padres y tienen que decir a veces que no. Pero saben también que ese “no” es tremendamente positivo. Se trata de proteger algo que es valioso. Cuando el “no” se utiliza para controlar cuestiones opinables se cae en el abuso de poder. Cuando se trata de proteger bienes fundamentales (la vida, la libertad, la verdad, la justicia), hay que decir un no claro y fuerte.
La ética, como cualquier ciencia, tiene sus axiomas, que no pueden demostrarse, sino tan sólo mostrarse. El axioma principal de la ética es “haz el bien, y evita el mal”. Hay acciones que nunca pueden ser buenas, aunque puedan tener algún efecto bueno. Discernir cuáles son esas acciones es cuestión de sentido común. Decía Aristóteles que cuando uno maltrata a su madre no necesita argumentos, sino un buen azote. Una sociedad que no sepa discernir cuáles son esas acciones está perdiendo el sentido común. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
(Publicado en ABC Catalunya, 10 mayo 2006)
10 mayo, 2006
Entendido. Y ahora, ¿qué hago?
“De acuerdo. Me has convencido. Después de oíros hablar tanto de responsabilidad social, o como le llaméis a eso, lo acepto: tengo que ser socialmente responsable. Venga. Y ahora, ¿qué hago?”
Esa es la gran pregunta y la gran batalla que tenemos por delante. Podemos seguir dándole vueltas a la necesidad de la RSC, a que no es sólo una cuestión de imagen, sino de compromiso. Podemos seguir discutiendo si tiene que ser voluntaria o si tiene que regularse. Y deberemos seguir haciéndolo, porque como los expertos de la comunicación nos explican, hay que repetir el mismo mensaje muchísimas veces. Y aun así todavía hay quien no se entera. Si además el producto que hay que vender no tiene un atractivo así como muy inmediato que digamos, pues con más motivo hay que seguir hablando.
Pero, podemos decir que más o menos esta fase la hemos cubierto suficientemente. La que viene a continuación es más complicada. Se trata de pasar de las palabras a los hechos. Ya se sabe que diseñar estrategias es fácil. Los papeles todo lo aguantan. Lo difícil es pasar a la implantación: demostrar que aquello que decimos que debe hacerse, puede de hecho hacerse.
¿Que qué hago? Pues para empezar tienes que nombrar a alguien que se responsabilice de estos temas. Ojo, no se trata de que sea el único socialmente responsable, sino que sea el que se encargue de velar por que en la empresa se vivan las políticas de responsabilidad social.
“¡Un momento! ¿A ver, si te entiendo? Me estás diciendo que nada más empezar tengo que contar con una nueva nómina? ¿Todavía no he hecho nada y ya me toca pagar?”
Sí, claro. Puede que eso de ser socialmente responsable sea rentable, pero de entrada te cuesta. Si te sirve de consuelo, tómatelo como una inversión en vez de un gasto. Y no me vengas con eso de unirlo a otro puesto que ya existe. Si no, es que no te lo has acabado de creer. Y tampoco me vengas con aquello de que es un tema tan importante que debe ser asumido por la dirección general. Es verdad que es importante, y es verdad que la dirección general debe estar comprometida con el tema, pero dejarle a ella la gestión es tanto como guardarlo en el olvido.
Pero, sigamos. Tienes que definir la misión y los valores de tu empresa. Es decir, plantearte el para qué de lo que haces. En este para qué tiene que estar muy presente el sentido de tu responsabilidad social. No me vengas con eso de “quiero ser el líder”. Tiene que estar muy claramente formulado, ser bien concreto y pensado para tu empresa. No vale con que uses cuatro generalidades copiadas de aquí y allá.
“O sea. Como si no tuviese ya bastante trabajo, ahora vas y me dices que tengo que dedicarme a pensar sobre para qué hago las cosas”. Sí, y además no sólo tú, sino que tendrás que trabajarlo con tu equipo directivo, y darle varias vueltas, porque estas cosas no se deciden en cinco minutos y tienen que ser duraderas.
Pero es que además tendrás que empezar a trabajar en documentos que concreten estos valores y que les den referencias a tus empleados sobre cómo deben actuar. Y seguramente esto te exigirá hacer algún estudio –no le llames auditoría, si te asusta la palabra-, para ver cómo se viven en la práctica estos valores y cuáles son las cuestiones conflictivas que surgen más a menudo. Tendrás que establecer mecanismos para que puedan preguntar, y tendrás que darles formación sobre todas estas cuestiones.
“Ya estamos, formación. Más gastos”. Claro. ¿No les das formación en otros aspectos? Si te gastas dinero para que aprendan inglés, ¿no te lo vas a gastar para que actúen de forma responsable? Y si no lo tienes claro, deberemos volver al inicio de la conversación.
Pero ahora viene lo mejor. Tendrás que ponerte a revisar todos tus procesos, la cadena de valor, y ver cómo se ajustan a esta responsabilidad social de la que te dices tan convencido. Tendrás quizás que renunciar a ciertas prácticas, cambiar los sistemas de incentivos, establecer nuevos criterios de compras, escuchar un poco más a la sociedad. Tendrás que pensar en innovar para llegar a gente que no tiene acceso a tus productos, o para ofrecer nuevos servicios que tengan un mayor impacto social. Y tendrás que buscar formas de medir y controlar todos estos temas, y tendrás que informar, y tendrás que…
“Bueno, bueno, bueno. Esto me lo dices porque soy grande. Si fuese una pyme no me apretarías tanto”. No. Te lo digo porque eres empresario. Siendo grande tienes más capacidad de hacer cosas, y también más responsabilidad. Es verdad que hay mucho trabajo por hacer para que las pymes se impliquen también en la RSC, y habrá aspectos concretos de implantación que habrá que adaptarlos a sus posibilidades. Pero en cuanto a los principios, la exigencia es la misma.
“Sabes qué. Como veo que hay muchas más cosas para hacer de las que creía, déjame que lo piense, y ya volveremos a hablar”.
Muchos buenos propósitos acaban con un “déjame que lo vuelva a pensar”. Ya está bien que queramos pensar las cosas. Ya está bien que sintamos el compromiso que supone embarcarse en la RSC. Pero sería una lástima que tanto esfuerzo quedase en nada. Este es el gran reto que tienen hoy las empresas de nuestro país: pasar de las palabras a los hechos.
(Publicado en Expansión, 9 mayo 2006)
Esa es la gran pregunta y la gran batalla que tenemos por delante. Podemos seguir dándole vueltas a la necesidad de la RSC, a que no es sólo una cuestión de imagen, sino de compromiso. Podemos seguir discutiendo si tiene que ser voluntaria o si tiene que regularse. Y deberemos seguir haciéndolo, porque como los expertos de la comunicación nos explican, hay que repetir el mismo mensaje muchísimas veces. Y aun así todavía hay quien no se entera. Si además el producto que hay que vender no tiene un atractivo así como muy inmediato que digamos, pues con más motivo hay que seguir hablando.
Pero, podemos decir que más o menos esta fase la hemos cubierto suficientemente. La que viene a continuación es más complicada. Se trata de pasar de las palabras a los hechos. Ya se sabe que diseñar estrategias es fácil. Los papeles todo lo aguantan. Lo difícil es pasar a la implantación: demostrar que aquello que decimos que debe hacerse, puede de hecho hacerse.
¿Que qué hago? Pues para empezar tienes que nombrar a alguien que se responsabilice de estos temas. Ojo, no se trata de que sea el único socialmente responsable, sino que sea el que se encargue de velar por que en la empresa se vivan las políticas de responsabilidad social.
“¡Un momento! ¿A ver, si te entiendo? Me estás diciendo que nada más empezar tengo que contar con una nueva nómina? ¿Todavía no he hecho nada y ya me toca pagar?”
Sí, claro. Puede que eso de ser socialmente responsable sea rentable, pero de entrada te cuesta. Si te sirve de consuelo, tómatelo como una inversión en vez de un gasto. Y no me vengas con eso de unirlo a otro puesto que ya existe. Si no, es que no te lo has acabado de creer. Y tampoco me vengas con aquello de que es un tema tan importante que debe ser asumido por la dirección general. Es verdad que es importante, y es verdad que la dirección general debe estar comprometida con el tema, pero dejarle a ella la gestión es tanto como guardarlo en el olvido.
Pero, sigamos. Tienes que definir la misión y los valores de tu empresa. Es decir, plantearte el para qué de lo que haces. En este para qué tiene que estar muy presente el sentido de tu responsabilidad social. No me vengas con eso de “quiero ser el líder”. Tiene que estar muy claramente formulado, ser bien concreto y pensado para tu empresa. No vale con que uses cuatro generalidades copiadas de aquí y allá.
“O sea. Como si no tuviese ya bastante trabajo, ahora vas y me dices que tengo que dedicarme a pensar sobre para qué hago las cosas”. Sí, y además no sólo tú, sino que tendrás que trabajarlo con tu equipo directivo, y darle varias vueltas, porque estas cosas no se deciden en cinco minutos y tienen que ser duraderas.
Pero es que además tendrás que empezar a trabajar en documentos que concreten estos valores y que les den referencias a tus empleados sobre cómo deben actuar. Y seguramente esto te exigirá hacer algún estudio –no le llames auditoría, si te asusta la palabra-, para ver cómo se viven en la práctica estos valores y cuáles son las cuestiones conflictivas que surgen más a menudo. Tendrás que establecer mecanismos para que puedan preguntar, y tendrás que darles formación sobre todas estas cuestiones.
“Ya estamos, formación. Más gastos”. Claro. ¿No les das formación en otros aspectos? Si te gastas dinero para que aprendan inglés, ¿no te lo vas a gastar para que actúen de forma responsable? Y si no lo tienes claro, deberemos volver al inicio de la conversación.
Pero ahora viene lo mejor. Tendrás que ponerte a revisar todos tus procesos, la cadena de valor, y ver cómo se ajustan a esta responsabilidad social de la que te dices tan convencido. Tendrás quizás que renunciar a ciertas prácticas, cambiar los sistemas de incentivos, establecer nuevos criterios de compras, escuchar un poco más a la sociedad. Tendrás que pensar en innovar para llegar a gente que no tiene acceso a tus productos, o para ofrecer nuevos servicios que tengan un mayor impacto social. Y tendrás que buscar formas de medir y controlar todos estos temas, y tendrás que informar, y tendrás que…
“Bueno, bueno, bueno. Esto me lo dices porque soy grande. Si fuese una pyme no me apretarías tanto”. No. Te lo digo porque eres empresario. Siendo grande tienes más capacidad de hacer cosas, y también más responsabilidad. Es verdad que hay mucho trabajo por hacer para que las pymes se impliquen también en la RSC, y habrá aspectos concretos de implantación que habrá que adaptarlos a sus posibilidades. Pero en cuanto a los principios, la exigencia es la misma.
“Sabes qué. Como veo que hay muchas más cosas para hacer de las que creía, déjame que lo piense, y ya volveremos a hablar”.
Muchos buenos propósitos acaban con un “déjame que lo vuelva a pensar”. Ya está bien que queramos pensar las cosas. Ya está bien que sintamos el compromiso que supone embarcarse en la RSC. Pero sería una lástima que tanto esfuerzo quedase en nada. Este es el gran reto que tienen hoy las empresas de nuestro país: pasar de las palabras a los hechos.
(Publicado en Expansión, 9 mayo 2006)
21 abril, 2006
Exceso de responsabilidad
En los últimos tiempos se discute mucho sobre si la responsabilidad social es una moda. A mi me parece que no. Más bien creo que es una necesidad. Ahora, lo que sí es una moda es hablar y escribir sobre el tema. Las comisiones, grupos de trabajo, conferencias, reuniones, seminarios, foros de expertos que se convocan para discutir sobre la responsabilidad social de las empresas crecen como las setas. ¡Ya me gustaría encontrar tantas setas! No seré yo quién diga que no está bien: al fin y al cabo vivo de eso. Pero a veces me asalta la duda de si tendremos tantas cosas nuevas que decir.
En todas estas iniciativas al final acabamos haciendo una lista de cosas que hay que pedirle a la empresa. Así reducimos la responsabilidad social a un listado de agravios, problemas o antojos que esperamos que las empresas nos resuelvan. Cada nueva propuesta, por querer ser original, se ve en la obligación de añadir una nueva demanda a la lista, y entramos en una carrera desenfrenada por ver quién pide más.
De acuerdo. Las empresas no son especialmente rápidas en reaccionar. No es que vayan por delante de los cambios sociales, como sí lo hacen cuando se trata de innovar, crearnos necesidades, ofrecernos nuevos productos y servicios. Seguramente tampoco les corresponda a ellas provocar esos cambios sociales. Pero hay que reconocer que, una vez se les hace ver que existe algún problema, su disposición a solucionarlo es buena, entre otras razones porque son conscientes que les conviene tener a favor a quienes les dan de comer.
Así que ya va bien que las empresas tengan interlocutores que les avisen de las cosas que no funcionan. Ya va bien que se les recuerde que su responsabilidad social va más allá de generar un valor económico añadido con su actividad. Pero, ¿no nos estaremos pasando de la raya?
Hace unos años quizás el problema podía ser que las empresas tuviesen una cierta miopía a la hora de ver el impacto de su acción y pensasen que eran responsables cumpliendo las leyes y pagando sus impuestos. Hoy desde luego el problema no será de miopía, sino más bien de hipertrofia, es decir, que empecemos a cargar sobre las espaldas de las empresas unas responsabilidades que no les corresponden solucionar sólo a ellas.
No hay nada que provoque más unión que tener un enemigo común contra quién luchar. Pero sería un error pensar que la empresa es el enemigo común. No digo que las empresas no tengan responsabilidad en algunos de los problemas que afectan a nuestra sociedad. ¿Y quién no? Lo que sí está claro es que sin la colaboración de las empresas estos problemas no se podrán solucionar. Así que sería bueno empezar a verlas no como un enemigo, sino como un aliado.
Recuerdo a un buen profesor y amigo que nos recomendaba que siempre que hiciésemos una lista de cosas que no nos gustaban sobre alguien, hiciésemos también al lado una lista de cosas positivas. Al hacer las dos listas asegurábamos un mínimo de objetividad en nuestra opinión. A veces me parece que con las empresas hacemos sólo una lista, y cada vez más larga. ¿Por qué no hacemos la otra? ¿Por qué además de la lista de deberes no hacemos también la lista de derechos? Sería hora de que, además de pedirle a la empresa que cumpla con su responsabilidad social, empezásemos también a pedir una cierta responsabilidad empresarial a los otros agentes sociales.
Está bien que las instituciones públicas, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales se preocupen por la responsabilidad social de las empresas. Pero sería más efectivo si empezasen por dar ejemplo y se aplicasen ellos mismos todas esas demandas. ¿Es que los ayuntamientos, sindicatos, entes públicos, partidos políticos, ONGs son ejemplares en sus responsabilidades hacia la sociedad? No les vendría mal alguna clase sobre el tema. Y no lo digo por que yo viva de eso.
(Publicado en ABC Catalunya, 19 abril 2006)
En todas estas iniciativas al final acabamos haciendo una lista de cosas que hay que pedirle a la empresa. Así reducimos la responsabilidad social a un listado de agravios, problemas o antojos que esperamos que las empresas nos resuelvan. Cada nueva propuesta, por querer ser original, se ve en la obligación de añadir una nueva demanda a la lista, y entramos en una carrera desenfrenada por ver quién pide más.
De acuerdo. Las empresas no son especialmente rápidas en reaccionar. No es que vayan por delante de los cambios sociales, como sí lo hacen cuando se trata de innovar, crearnos necesidades, ofrecernos nuevos productos y servicios. Seguramente tampoco les corresponda a ellas provocar esos cambios sociales. Pero hay que reconocer que, una vez se les hace ver que existe algún problema, su disposición a solucionarlo es buena, entre otras razones porque son conscientes que les conviene tener a favor a quienes les dan de comer.
Así que ya va bien que las empresas tengan interlocutores que les avisen de las cosas que no funcionan. Ya va bien que se les recuerde que su responsabilidad social va más allá de generar un valor económico añadido con su actividad. Pero, ¿no nos estaremos pasando de la raya?
Hace unos años quizás el problema podía ser que las empresas tuviesen una cierta miopía a la hora de ver el impacto de su acción y pensasen que eran responsables cumpliendo las leyes y pagando sus impuestos. Hoy desde luego el problema no será de miopía, sino más bien de hipertrofia, es decir, que empecemos a cargar sobre las espaldas de las empresas unas responsabilidades que no les corresponden solucionar sólo a ellas.
No hay nada que provoque más unión que tener un enemigo común contra quién luchar. Pero sería un error pensar que la empresa es el enemigo común. No digo que las empresas no tengan responsabilidad en algunos de los problemas que afectan a nuestra sociedad. ¿Y quién no? Lo que sí está claro es que sin la colaboración de las empresas estos problemas no se podrán solucionar. Así que sería bueno empezar a verlas no como un enemigo, sino como un aliado.
Recuerdo a un buen profesor y amigo que nos recomendaba que siempre que hiciésemos una lista de cosas que no nos gustaban sobre alguien, hiciésemos también al lado una lista de cosas positivas. Al hacer las dos listas asegurábamos un mínimo de objetividad en nuestra opinión. A veces me parece que con las empresas hacemos sólo una lista, y cada vez más larga. ¿Por qué no hacemos la otra? ¿Por qué además de la lista de deberes no hacemos también la lista de derechos? Sería hora de que, además de pedirle a la empresa que cumpla con su responsabilidad social, empezásemos también a pedir una cierta responsabilidad empresarial a los otros agentes sociales.
Está bien que las instituciones públicas, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales se preocupen por la responsabilidad social de las empresas. Pero sería más efectivo si empezasen por dar ejemplo y se aplicasen ellos mismos todas esas demandas. ¿Es que los ayuntamientos, sindicatos, entes públicos, partidos políticos, ONGs son ejemplares en sus responsabilidades hacia la sociedad? No les vendría mal alguna clase sobre el tema. Y no lo digo por que yo viva de eso.
(Publicado en ABC Catalunya, 19 abril 2006)
30 marzo, 2006
Políticos con virtudes
Hablábamos hace unos días en una tertulia radiofónica sobre la confianza que la gente tiene en diversas instituciones sociales. Uno de los contertulios decía que nos fiamos de aquellos que nos resultan cercanos y lo aplicaba a los políticos, diciendo que nos fiamos de los políticos que son como nosotros. Puede que sea así, pero me venía a la cabeza que yo no quiero que los políticos sean como yo, sino mejores que yo.
Quiero que sean más austeros que yo. Porque, si yo un día tengo un capricho, no pasará de los dos ceros, pero si es el político quien tiene un capricho, nos puede costar un fortunón. Además, yo estoy tirando mi dinero, pero él estará malversando el dinero de todos. Y ya se sabe que cuando el dinero no es de uno se gasta mucho más alegremente. Pero no solamente se trata de que sepa administrar el dinero que no es suyo, sino que espero que en su vida privada no estire más el brazo que la manga, porque, si lo hace, me empezaré a preguntar dónde mete el brazo.
Quiero que sean más prudentes que yo. Porque mi ámbito de influencia es pequeño, mis decisiones afortunadamente me afectan a mi y a pocos más, y las consecuencias de lo que hago tienen un impacto controlado. En cambio, las decisiones que toman los políticos tienen un impacto enorme, tanto porque afectan a mucha más gente como porque sus consecuencias se prolongan en el tiempo. Así que me quedo más tranquilo si veo que toman sus decisiones con argumentos ponderados y no al tuntún. Además, yo soy poco original: hago casi siempre las mismas cosas, pequeñas y repetitivas. A base de hábito puedo hacerlas sin pensar. Pero ellos no, ellos toman decisiones muy importantes, siempre nuevas, que exigen un tiempo de reflexión antes de llevarlas a cabo.
Quiero que tengan un sentido de la justicia mayor que el que tengo yo. Si yo a veces me dejo llevar por mis propios intereses, o trato a la gente según me caiga bien o no, ya sé que estoy haciéndolo mal, pero tarde o temprano los demás acabarán pasando de mí y saldré perdiendo, porque el egoísta no tiene otro final que quedarse solo. Pero los políticos tienen el encargo de trabajar por el bien común de la sociedad, tienen la obligación de pensar en el bien de todos y de tratarnos a todos con equidad, es decir, sin dejarse llevar por sus preferencias: es que estos son los que me votan, o son de mi partido, o de mi pueblo, o de mi familia. Cuando meten otras intenciones por medio, acaban cometiendo injusticias como, por ejemplo, extorsionar a los que trabajan para ellos.
Quiero que tengan más coraje que yo. Porque yo a veces puedo dejarme llevar por la pereza o la comodidad para no hacer las cosas que debo. Pero ellos tienen que estar dispuestos a tomar decisiones que a veces no serán bien recibidas o bien entendidas. Si se comportan como las veletas, que se mueven según por donde sopla el viento, y deciden en función de lo que es más fácil, de lo que da más votos, o de lo que mejora la imagen, no estaré nada seguro de que estén gobernando bien, porque la experiencia me dice que lo que vale, cuesta, y no me acabo de creer que con tanta frecuencia lo que se debe hacer coincida con lo que la mayoría quiere.
En resumen, quiero que sean más ejemplares que yo. Porque poca gente se va a fijar en lo que yo haga, así que mi forma de actuar servirá de ejemplo a pocos. Pero ellos son continuamente observados, y todo lo que hagan será ejemplo para muchos, para bien o para mal. Si no son mejores que yo, su ejemplo no me ayudará a ser mejor. Y eso sí que no me proporciona ninguna confianza, ni ningún respeto.
(Publicado en ABC Catalunya, 29.3.2006)
Quiero que sean más austeros que yo. Porque, si yo un día tengo un capricho, no pasará de los dos ceros, pero si es el político quien tiene un capricho, nos puede costar un fortunón. Además, yo estoy tirando mi dinero, pero él estará malversando el dinero de todos. Y ya se sabe que cuando el dinero no es de uno se gasta mucho más alegremente. Pero no solamente se trata de que sepa administrar el dinero que no es suyo, sino que espero que en su vida privada no estire más el brazo que la manga, porque, si lo hace, me empezaré a preguntar dónde mete el brazo.
Quiero que sean más prudentes que yo. Porque mi ámbito de influencia es pequeño, mis decisiones afortunadamente me afectan a mi y a pocos más, y las consecuencias de lo que hago tienen un impacto controlado. En cambio, las decisiones que toman los políticos tienen un impacto enorme, tanto porque afectan a mucha más gente como porque sus consecuencias se prolongan en el tiempo. Así que me quedo más tranquilo si veo que toman sus decisiones con argumentos ponderados y no al tuntún. Además, yo soy poco original: hago casi siempre las mismas cosas, pequeñas y repetitivas. A base de hábito puedo hacerlas sin pensar. Pero ellos no, ellos toman decisiones muy importantes, siempre nuevas, que exigen un tiempo de reflexión antes de llevarlas a cabo.
Quiero que tengan un sentido de la justicia mayor que el que tengo yo. Si yo a veces me dejo llevar por mis propios intereses, o trato a la gente según me caiga bien o no, ya sé que estoy haciéndolo mal, pero tarde o temprano los demás acabarán pasando de mí y saldré perdiendo, porque el egoísta no tiene otro final que quedarse solo. Pero los políticos tienen el encargo de trabajar por el bien común de la sociedad, tienen la obligación de pensar en el bien de todos y de tratarnos a todos con equidad, es decir, sin dejarse llevar por sus preferencias: es que estos son los que me votan, o son de mi partido, o de mi pueblo, o de mi familia. Cuando meten otras intenciones por medio, acaban cometiendo injusticias como, por ejemplo, extorsionar a los que trabajan para ellos.
Quiero que tengan más coraje que yo. Porque yo a veces puedo dejarme llevar por la pereza o la comodidad para no hacer las cosas que debo. Pero ellos tienen que estar dispuestos a tomar decisiones que a veces no serán bien recibidas o bien entendidas. Si se comportan como las veletas, que se mueven según por donde sopla el viento, y deciden en función de lo que es más fácil, de lo que da más votos, o de lo que mejora la imagen, no estaré nada seguro de que estén gobernando bien, porque la experiencia me dice que lo que vale, cuesta, y no me acabo de creer que con tanta frecuencia lo que se debe hacer coincida con lo que la mayoría quiere.
En resumen, quiero que sean más ejemplares que yo. Porque poca gente se va a fijar en lo que yo haga, así que mi forma de actuar servirá de ejemplo a pocos. Pero ellos son continuamente observados, y todo lo que hagan será ejemplo para muchos, para bien o para mal. Si no son mejores que yo, su ejemplo no me ayudará a ser mejor. Y eso sí que no me proporciona ninguna confianza, ni ningún respeto.
(Publicado en ABC Catalunya, 29.3.2006)
10 marzo, 2006
Los valores de la educación
Asistimos con demasiada frecuencia a episodios de violencia juvenil: amenazas, agresiones físicas, altercados públicos; en las aulas y en la calle; entre compañeros, a familiares, profesores, o desconocidos; para robar, por diversión, o como protesta. La violencia siempre es rechazable, pero si se da entre jóvenes parece especialmente descorazonadora. Sin embargo, no debería extrañarnos.
Nos hemos pasado años educando a los jóvenes, y menos jóvenes, en la cultura del “todo vale”, diciéndoles que cada uno es libre de hacer lo que quiera y que lo importante es ser auténtico: mostrarse como uno es, sin cohibirse ante los estereotipos sociales. Si a eso le sumamos que la juventud es un período de la vida que nos hace un poco más radicales y en la que tenemos menos experiencia para contrastar nuestras acciones, el terreno está perfectamente abonado para que la juventud se tome al pie de la letra lo que le enseñamos, lo lleve a sus últimas consecuencias, y acabe como acaba: los que menos, pasando de todo; los que más, con toda una amplia casuística de vandalismo.
Estos días volverá a discutirse la Ley de Educación. Estaría bien que en vez de pelearnos tanto por quién se encarga de la educación, reflexionásemos sobre su contenido, porque cómo sean los jóvenes el día de mañana dependerá en buena parte de la educación que reciban hoy.
En la empresa se habló durante muchos años de la dirección por objetivos. Después se pasó a la dirección por competencias. Ahora empezamos a referirnos a la dirección por valores. Es importante que las empresas se pregunten qué competencias desarrollan las personas a través de su trabajo, pero la cuestión no puede quedarse ahí, porque el desarrollo de competencias no asegura que esas competencias se utilicen bien. Como decía un colega mío: ¿de qué sirve que alguien sea muy hábil en el manejo de un bisturí si lo utiliza para amenazarme con él mientras me exige que le dé la cartera? O como decía otro: si a la gente le enseñamos muchos idiomas pero no le enseñamos a pensar, para lo único que le servirán los idiomas será para decir tonterías en muchas lenguas.
En la educación no vale con transmitir conocimientos, ni desarrollar habilidades. Es necesario también cultivar unos valores que ayuden a orientar la vida en una dirección que valga la pena. Cuando un presidente de un equipo de fútbol tiene que dimitir porque ha malcriado a sus jugadores, queda claro que no es suficiente con ser hábil con el balón para ser un buen profesional.
Al inicio de este curso el gobierno británico anunciaba un plan para reformar el sistema educativo y centraba su actuación en el fomento de valores como el respeto. Aquí en cambio los grandes objetivos que se plantean nuestros gobernantes son cómo ingeniárselas para acabar con la educación concertada, cómo evitar que los alumnos se traumaticen si suspenden asignaturas (¡como si los que pasamos por los colegios cuando se suspendía estuviésemos todos traumatizados!), cómo imponer una visión de género en la educación, o cómo dar rango de derecho al “hacer pellas”. Ridículo. Si hiciésemos una encuesta entre los padres y profesores, las cuestiones que les quitan el sueño son la falta de autoridad en el aula, la distribución de drogas en los alrededores de los colegios, la gestión de los centros, el nivel de fracaso escolar, y tantos otros problemas que no parecen ser de interés para los políticos.
De todas formas algo parecen atisbar cuando en el redactado de la ley se incluye una “Educación para la ciudadanía”. Lástima que se equivoquen en la solución: ni corresponde al Estado decidir qué valores deben transmitirse, ni una asignatura soluciona el desconcierto moral en el que está inmersa nuestra juventud. Evidentemente tampoco lo solucionarán planes de choque o la creación de observatorios contra la violencia. Los problemas no se solucionan contrarrestando sus efectos, sino atacando sus causas. Y aquí la causa es la falta de una educación en valores.
(Publicado en ABC Cataluña, 8.3.2006)
Nos hemos pasado años educando a los jóvenes, y menos jóvenes, en la cultura del “todo vale”, diciéndoles que cada uno es libre de hacer lo que quiera y que lo importante es ser auténtico: mostrarse como uno es, sin cohibirse ante los estereotipos sociales. Si a eso le sumamos que la juventud es un período de la vida que nos hace un poco más radicales y en la que tenemos menos experiencia para contrastar nuestras acciones, el terreno está perfectamente abonado para que la juventud se tome al pie de la letra lo que le enseñamos, lo lleve a sus últimas consecuencias, y acabe como acaba: los que menos, pasando de todo; los que más, con toda una amplia casuística de vandalismo.
Estos días volverá a discutirse la Ley de Educación. Estaría bien que en vez de pelearnos tanto por quién se encarga de la educación, reflexionásemos sobre su contenido, porque cómo sean los jóvenes el día de mañana dependerá en buena parte de la educación que reciban hoy.
En la empresa se habló durante muchos años de la dirección por objetivos. Después se pasó a la dirección por competencias. Ahora empezamos a referirnos a la dirección por valores. Es importante que las empresas se pregunten qué competencias desarrollan las personas a través de su trabajo, pero la cuestión no puede quedarse ahí, porque el desarrollo de competencias no asegura que esas competencias se utilicen bien. Como decía un colega mío: ¿de qué sirve que alguien sea muy hábil en el manejo de un bisturí si lo utiliza para amenazarme con él mientras me exige que le dé la cartera? O como decía otro: si a la gente le enseñamos muchos idiomas pero no le enseñamos a pensar, para lo único que le servirán los idiomas será para decir tonterías en muchas lenguas.
En la educación no vale con transmitir conocimientos, ni desarrollar habilidades. Es necesario también cultivar unos valores que ayuden a orientar la vida en una dirección que valga la pena. Cuando un presidente de un equipo de fútbol tiene que dimitir porque ha malcriado a sus jugadores, queda claro que no es suficiente con ser hábil con el balón para ser un buen profesional.
Al inicio de este curso el gobierno británico anunciaba un plan para reformar el sistema educativo y centraba su actuación en el fomento de valores como el respeto. Aquí en cambio los grandes objetivos que se plantean nuestros gobernantes son cómo ingeniárselas para acabar con la educación concertada, cómo evitar que los alumnos se traumaticen si suspenden asignaturas (¡como si los que pasamos por los colegios cuando se suspendía estuviésemos todos traumatizados!), cómo imponer una visión de género en la educación, o cómo dar rango de derecho al “hacer pellas”. Ridículo. Si hiciésemos una encuesta entre los padres y profesores, las cuestiones que les quitan el sueño son la falta de autoridad en el aula, la distribución de drogas en los alrededores de los colegios, la gestión de los centros, el nivel de fracaso escolar, y tantos otros problemas que no parecen ser de interés para los políticos.
De todas formas algo parecen atisbar cuando en el redactado de la ley se incluye una “Educación para la ciudadanía”. Lástima que se equivoquen en la solución: ni corresponde al Estado decidir qué valores deben transmitirse, ni una asignatura soluciona el desconcierto moral en el que está inmersa nuestra juventud. Evidentemente tampoco lo solucionarán planes de choque o la creación de observatorios contra la violencia. Los problemas no se solucionan contrarrestando sus efectos, sino atacando sus causas. Y aquí la causa es la falta de una educación en valores.
(Publicado en ABC Cataluña, 8.3.2006)
18 febrero, 2006
Libertad de insulto
La libertad es una de las características más fundamentales de las personas y uno de sus bienes más preciados. Pero no tenemos asegurado ni que podamos preservar nuestra libertad ni que sepamos usarla siempre bien. Cuando la libertad se usa mal se corrompe, y, como dice el adagio, las cosas mejores, cuando se corrompen, se convierten en las peores.
La libertad puede entenderse de muchas maneras. Hay distintos planos de libertad que conviene no confundir. En un primer nivel hablamos de libertad como ausencia de obstáculos que impiden el movimiento. En este sentido decimos que a alguien se le priva de la libertad cuando se le condena a prisión, o que hay políticas de accesibilidad en las calles o en los medios de transporte para facilitar el libre movimiento de las personas con discapacidades.
Un segundo nivel de libertad se refiere a la posibilidad de llevar a cabo aquello que uno decide hacer. Este es el sentido más habitual de referirnos a la libertad, como cuando decimos que “cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera”. Poner la libertad de elección como un absoluto por encima de cualquier otra consideración es una imposibilidad práctica además de una equivocación teórica. Desde que nos levantamos por la mañana, cuando lo que de verdad querríamos sería quedarnos un rato más en la cama, tenemos claro que la libertad no es absoluta y que casi nunca hacemos lo que realmente nos apetece.
Últimamente se ha repetido bastante que “uno es libre para hacer lo que quiera, pero tiene que ser responsable de sus acciones”. Al añadir esa referencia a la responsabilidad lo que se está suponiendo es que la libertad no tiene más límite que valorar la oportunidad de realizar esa acción aquí y ahora. Desde esta lógica una acción será aceptable o no dependiendo únicamente de las circunstancias. La responsabilidad se verá siempre como algo que restringe nuestra libertad: que no nos deja ser todo lo libres que quisiéramos. Se dirá, por ejemplo, que uno es libre de meterse con la madre de su vecino, pero la responsabilidad le lleva a ponderar antes cómo va a reaccionar el vecino: si el vecino va a reaccionar violentamente lo mejor será no decirle nada, pero si el vecino va a aguantar los insultos ¡viva la libertad! Eso es reducir la acción humana a simple oportunismo. Esta forma de justificar la ética de una acción según las circunstancias impide cualquier razonamiento posterior, porque no hay forma de discutir si las consecuencias se han ponderado correctamente. Los que secuestran un avión para estrellarse contra un edificio se sienten perfectamente responsables de lo que hacen, pero no por eso justificamos sus acciones.
La única forma de salir de la paradoja de cómo poner límites a la libertad sin violentarla es aceptar que existe un nivel de libertad que va más allá de la simple libertad de elección. En este tercer nivel, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino actuar de tal forma que uno fortalece sus capacidades y se predispone a una mejor acción en el futuro. Cuando nos movemos en este nivel de libertad decimos, por ejemplo, que cuando aprendemos a hacer cosas que antes no sabíamos cómo hacerlas o cuando nos resulta más fácil hacerlas nos sentimos más libres.
Demasiado a menudo nos olvidamos de que las consecuencias más importantes de nuestras acciones no ocurren hacia fuera sino hacia dentro de nosotros mismos: a través de nuestras acciones nos hacemos mejores o peores. Lo decía Sócrates de una forma muy concisa: “es peor cometer una injusticia que sufrirla, porque el que comete una injusticia se hace injusto”. Hace unos días hablando sobre estas cuestiones me decía un amigo: “Libertad de expresión, sí. Libertad de insulto, no”. Esto es. Insultar a alguien está siempre mal, aunque uno lo haga porque le apetece, o aunque el otro no vaya a responder. Está siempre mal, porque cuando insultamos a alguien nos convertimos en insultadores, hacemos mal uso de la libertad y acabamos corrompiendo aquello que de más noble tenemos.
(Publicado en ABC Cataluña, 15.2.2006)
La libertad puede entenderse de muchas maneras. Hay distintos planos de libertad que conviene no confundir. En un primer nivel hablamos de libertad como ausencia de obstáculos que impiden el movimiento. En este sentido decimos que a alguien se le priva de la libertad cuando se le condena a prisión, o que hay políticas de accesibilidad en las calles o en los medios de transporte para facilitar el libre movimiento de las personas con discapacidades.
Un segundo nivel de libertad se refiere a la posibilidad de llevar a cabo aquello que uno decide hacer. Este es el sentido más habitual de referirnos a la libertad, como cuando decimos que “cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera”. Poner la libertad de elección como un absoluto por encima de cualquier otra consideración es una imposibilidad práctica además de una equivocación teórica. Desde que nos levantamos por la mañana, cuando lo que de verdad querríamos sería quedarnos un rato más en la cama, tenemos claro que la libertad no es absoluta y que casi nunca hacemos lo que realmente nos apetece.
Últimamente se ha repetido bastante que “uno es libre para hacer lo que quiera, pero tiene que ser responsable de sus acciones”. Al añadir esa referencia a la responsabilidad lo que se está suponiendo es que la libertad no tiene más límite que valorar la oportunidad de realizar esa acción aquí y ahora. Desde esta lógica una acción será aceptable o no dependiendo únicamente de las circunstancias. La responsabilidad se verá siempre como algo que restringe nuestra libertad: que no nos deja ser todo lo libres que quisiéramos. Se dirá, por ejemplo, que uno es libre de meterse con la madre de su vecino, pero la responsabilidad le lleva a ponderar antes cómo va a reaccionar el vecino: si el vecino va a reaccionar violentamente lo mejor será no decirle nada, pero si el vecino va a aguantar los insultos ¡viva la libertad! Eso es reducir la acción humana a simple oportunismo. Esta forma de justificar la ética de una acción según las circunstancias impide cualquier razonamiento posterior, porque no hay forma de discutir si las consecuencias se han ponderado correctamente. Los que secuestran un avión para estrellarse contra un edificio se sienten perfectamente responsables de lo que hacen, pero no por eso justificamos sus acciones.
La única forma de salir de la paradoja de cómo poner límites a la libertad sin violentarla es aceptar que existe un nivel de libertad que va más allá de la simple libertad de elección. En este tercer nivel, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino actuar de tal forma que uno fortalece sus capacidades y se predispone a una mejor acción en el futuro. Cuando nos movemos en este nivel de libertad decimos, por ejemplo, que cuando aprendemos a hacer cosas que antes no sabíamos cómo hacerlas o cuando nos resulta más fácil hacerlas nos sentimos más libres.
Demasiado a menudo nos olvidamos de que las consecuencias más importantes de nuestras acciones no ocurren hacia fuera sino hacia dentro de nosotros mismos: a través de nuestras acciones nos hacemos mejores o peores. Lo decía Sócrates de una forma muy concisa: “es peor cometer una injusticia que sufrirla, porque el que comete una injusticia se hace injusto”. Hace unos días hablando sobre estas cuestiones me decía un amigo: “Libertad de expresión, sí. Libertad de insulto, no”. Esto es. Insultar a alguien está siempre mal, aunque uno lo haga porque le apetece, o aunque el otro no vaya a responder. Está siempre mal, porque cuando insultamos a alguien nos convertimos en insultadores, hacemos mal uso de la libertad y acabamos corrompiendo aquello que de más noble tenemos.
(Publicado en ABC Cataluña, 15.2.2006)
27 enero, 2006
Mayorías y minorías
De vez en cuando se levantan algunas voces críticas sobre el papel de los partidos minoritarios en las democracias parlamentarias. Seguramente estos días volverá a escucharse la consabida queja de cómo se puede aceptar que una minoría imponga a los demás lo que deben hacer. Pero también se suele oír el argumento de que las mayorías son malas para el correcto funcionamiento del sistema democrático. Entonces, ¿en qué quedamos? Si las minorías son malas y las mayorías también, ¿qué hacemos? La queja sobre las minorías puede ser sincera, aunque a mi modo de ver equivocada; la frase sobre las mayorías no deja de ser políticamente correcta, aunque tenga algo de verdad.
Vayamos por partes. Lo que todos los partidos quieren es tener mayoría suficiente para aplicar sus programas de gobierno. Yo no recuerdo a ningún candidato que en plena campaña electoral dijese: “Votadme, pero no mucho, porque no quiero sacar mayoría”. Todos piden y buscan la mayoría. Es lógico que así sea, porque, tal como está concebido el sistema, para gobernar se requiere una mayoría parlamentaria. Cuando una fuerza política no tiene por si sola esa mayoría debe buscar votos de otras fuerzas políticas hasta alcanzar la mayoría suficiente. Es entonces cuando los partidos minoritarios adquieren una relevancia que por su número de votos no tendrían. Tienen la llave de la gobernabilidad, y eso les da un poder enorme, que tienen la obligación de utilizar bien.
A veces las circunstancias pueden ponerle a uno en una situación que no esperaba y tener que asumir la responsabilidad de utilizar bien ese poder. Porque el poder puede usarse mal. Las mayorías pueden abusar del poder que tienen, es cierto. Pero también las minorías pueden abusar de su poder. Una sociedad es más libre cuánto más respetuosa es hacia las minorías. Pero no confundamos el respeto a las minorías con pensar que todo lo que las minorías piden es aceptable, del mismo modo que no hay que pensar que todo lo que diga una mayoría sea bueno, por el hecho mismo de que lo diga la mayoría. El problema no es de mayorías o minorías, sino de utilizar bien el poder que en cada momento se tiene.
¿Hay algún criterio que sea más imparcial que un simple factor numérico para distinguir cómo se usa el poder? Sí. Que el poder se utilice a favor del conjunto de la sociedad, que no siempre coincide ni con lo que la mayoría elige ni con lo que la minoría reclama. Cuando no se gobierna pensando en el bien común de la sociedad se acaba gobernando a favor del propio interés, ya sea individual o de un determinado grupo. Abusa del poder quien lo utiliza para buscar su propio interés a expensas de lo que es bueno para todos. Eso tanto pueden hacerlo las mayorías como las minorías. De hecho en estos treinta años hemos tenido ejemplos de mayorías que han gobernando pensando en el bien común de la sociedad y ejemplos de minorías que han contribuido a la mejora de la sociedad en su conjunto. También hemos tenido mayorías que han abusado del poder para imponer sus puntos de vista, y minorías que han aprovechado su posición para pensar sólo en sus propios intereses.
Por tanto, equivocaríamos el debate si lo planteásemos en términos de mayorías y minorías. El debate debe plantearse en términos de qué alternativas colaboran a mejorar la sociedad. Una discusión en términos de “tú no tienes derecho a hablar porque eres pequeño” no lleva a ninguna parte. Es más, empobrece a la sociedad y reduce la libertad. El debate no es entre mayorías y minorías sino entre gobernar en función del bien común o a favor de los propios intereses. Por supuesto, la solución no es, como algunos pretenden, silenciar a las minorías y cambiar las reglas de juego para dejarlas sin representación. En todo caso, quienes deberían quedarse fuera serían quienes están en la política para satisfacer sus propios intereses. Las minorías no son necesariamente las egoístas. Al menos, no todas. Al menos, no siempre.
(Publicado en ABC Cataluña, 25.1.2006)
Vayamos por partes. Lo que todos los partidos quieren es tener mayoría suficiente para aplicar sus programas de gobierno. Yo no recuerdo a ningún candidato que en plena campaña electoral dijese: “Votadme, pero no mucho, porque no quiero sacar mayoría”. Todos piden y buscan la mayoría. Es lógico que así sea, porque, tal como está concebido el sistema, para gobernar se requiere una mayoría parlamentaria. Cuando una fuerza política no tiene por si sola esa mayoría debe buscar votos de otras fuerzas políticas hasta alcanzar la mayoría suficiente. Es entonces cuando los partidos minoritarios adquieren una relevancia que por su número de votos no tendrían. Tienen la llave de la gobernabilidad, y eso les da un poder enorme, que tienen la obligación de utilizar bien.
A veces las circunstancias pueden ponerle a uno en una situación que no esperaba y tener que asumir la responsabilidad de utilizar bien ese poder. Porque el poder puede usarse mal. Las mayorías pueden abusar del poder que tienen, es cierto. Pero también las minorías pueden abusar de su poder. Una sociedad es más libre cuánto más respetuosa es hacia las minorías. Pero no confundamos el respeto a las minorías con pensar que todo lo que las minorías piden es aceptable, del mismo modo que no hay que pensar que todo lo que diga una mayoría sea bueno, por el hecho mismo de que lo diga la mayoría. El problema no es de mayorías o minorías, sino de utilizar bien el poder que en cada momento se tiene.
¿Hay algún criterio que sea más imparcial que un simple factor numérico para distinguir cómo se usa el poder? Sí. Que el poder se utilice a favor del conjunto de la sociedad, que no siempre coincide ni con lo que la mayoría elige ni con lo que la minoría reclama. Cuando no se gobierna pensando en el bien común de la sociedad se acaba gobernando a favor del propio interés, ya sea individual o de un determinado grupo. Abusa del poder quien lo utiliza para buscar su propio interés a expensas de lo que es bueno para todos. Eso tanto pueden hacerlo las mayorías como las minorías. De hecho en estos treinta años hemos tenido ejemplos de mayorías que han gobernando pensando en el bien común de la sociedad y ejemplos de minorías que han contribuido a la mejora de la sociedad en su conjunto. También hemos tenido mayorías que han abusado del poder para imponer sus puntos de vista, y minorías que han aprovechado su posición para pensar sólo en sus propios intereses.
Por tanto, equivocaríamos el debate si lo planteásemos en términos de mayorías y minorías. El debate debe plantearse en términos de qué alternativas colaboran a mejorar la sociedad. Una discusión en términos de “tú no tienes derecho a hablar porque eres pequeño” no lleva a ninguna parte. Es más, empobrece a la sociedad y reduce la libertad. El debate no es entre mayorías y minorías sino entre gobernar en función del bien común o a favor de los propios intereses. Por supuesto, la solución no es, como algunos pretenden, silenciar a las minorías y cambiar las reglas de juego para dejarlas sin representación. En todo caso, quienes deberían quedarse fuera serían quienes están en la política para satisfacer sus propios intereses. Las minorías no son necesariamente las egoístas. Al menos, no todas. Al menos, no siempre.
(Publicado en ABC Cataluña, 25.1.2006)
09 enero, 2006
Libertad limitada
Tenemos que agradecer al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que nos haya aclarado que los derechos y libertades de los individuos tienen ciertos límites. Antes si uno decía que había cosas que no se podían decir o que no se podían hacer era inmediatamente calificado de carca y retrógrado. Lo progre era estar a favor de una libertad sin límites. Ahora gracias al CAC se acaba de dar un marchamo de progresismo a la postura de que no todo puede hacerse en nombre de la libertad. Tenemos que darles la bienvenida, porque hacía siglos que algunos habíamos llegado a esa conclusión, y al mismo tiempo felicitarnos por habernos elevado a la categoría de lo políticamente correcto.
Ahora quizá sea más fácil que entiendan que haya gente que se sienta molesta cuando algunos en nombre de la libertad de expresión hacen escarnio de la religión. O que haya gente que sostenga que es abusar de las palabras llamar a todo matrimonio. O que haya familias que piensen que el Estado abusa de su poder cuando les impone un determinado modelo educativo y les deja sin libertad para elegir la educación de sus hijos. Antes algún atrevido hubiese catalogado esas acciones como parte del patriotismo social. Ahora, según la nueva terminología, pueden calificarse sin rubor como “vulneración de los límites constitucionales en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales”. Sólo cabe esperar que los organismos competentes sean tan diligentes en la denuncia de estas acciones como lo ha sido el CAC, ¿o no?
La historia nos recuerda que en la génesis del reconocimiento de los derechos humanos los países de la órbita capitalista, herederos del pensamiento liberal, tuvieron serias dificultades en aceptar los derechos económicos y sociales que tienen que ver con la igualdad entre los individuos. En cambio los países de la órbita socialista se opusieron con fuerza a los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con la libertad: libertad de expresión, de participación, de creencias. La izquierda, desde su origen, ha tenido siempre bastantes dificultades en entender la libertad de las personas, entre otras cosas porque para el marxismo el individuo no tenía más valor que ser un elemento de un todo social. Sólo cuando con el paso del tiempo descubrieron que la revolución debía ser social y no económica se percataron de que la mejor forma de cambiar la sociedad era llevar al absurdo la libertad, convertirla en una libertad sin límites, o sea, el libertinaje. Eso es seguir entendiendo mal la libertad.
Parece que los muchachos después de ir de un extremo a otro van centrándose. Y es que la experiencia también ayuda. Porque, claro, es muy fácil apelar a la libertad para hacer lo que a uno le viene en gana, decir lo que a uno le apetece, meterse con el vecino, burlarse de los demás. Pero, ¡amigo!, cuando uno se convierte en sujeto pasivo de la libertad de los demás, y se meten con él, se burlan de él, dicen de él cosas que no le gustan, entonces uno acaba pensando que quizás sea mejor poner algunos límites a la libertad. Mira por donde hemos descubierto la Regla de Oro de la ética, que ha existido en todas las culturas desde tiempos inmemoriales, y que entre otras tiene esta formulación: “No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti”. ¡Qué bien va ponerse en los zapatos del otro! La libertad tiene su límite en la verdad. Pero no sólo en la verdad; también en la justicia, es decir, en el respeto y en el bien del otro.
Es cierto. Quienes creen en la libertad pueden llegar a abusar de ella. Los seres humanos no somos perfectos; todos tenemos nuestras debilidades y nuestros malos momentos. Pero quienes no entienden la libertad lo tienen muy difícil para usarla bien. La libertad es como el juego de las siete y media, del que decía Don Mendo que es un juego vil: “o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ¡ay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor!”
(Publicado en ABC Cataluña, 4.1.2006)
Ahora quizá sea más fácil que entiendan que haya gente que se sienta molesta cuando algunos en nombre de la libertad de expresión hacen escarnio de la religión. O que haya gente que sostenga que es abusar de las palabras llamar a todo matrimonio. O que haya familias que piensen que el Estado abusa de su poder cuando les impone un determinado modelo educativo y les deja sin libertad para elegir la educación de sus hijos. Antes algún atrevido hubiese catalogado esas acciones como parte del patriotismo social. Ahora, según la nueva terminología, pueden calificarse sin rubor como “vulneración de los límites constitucionales en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales”. Sólo cabe esperar que los organismos competentes sean tan diligentes en la denuncia de estas acciones como lo ha sido el CAC, ¿o no?
La historia nos recuerda que en la génesis del reconocimiento de los derechos humanos los países de la órbita capitalista, herederos del pensamiento liberal, tuvieron serias dificultades en aceptar los derechos económicos y sociales que tienen que ver con la igualdad entre los individuos. En cambio los países de la órbita socialista se opusieron con fuerza a los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con la libertad: libertad de expresión, de participación, de creencias. La izquierda, desde su origen, ha tenido siempre bastantes dificultades en entender la libertad de las personas, entre otras cosas porque para el marxismo el individuo no tenía más valor que ser un elemento de un todo social. Sólo cuando con el paso del tiempo descubrieron que la revolución debía ser social y no económica se percataron de que la mejor forma de cambiar la sociedad era llevar al absurdo la libertad, convertirla en una libertad sin límites, o sea, el libertinaje. Eso es seguir entendiendo mal la libertad.
Parece que los muchachos después de ir de un extremo a otro van centrándose. Y es que la experiencia también ayuda. Porque, claro, es muy fácil apelar a la libertad para hacer lo que a uno le viene en gana, decir lo que a uno le apetece, meterse con el vecino, burlarse de los demás. Pero, ¡amigo!, cuando uno se convierte en sujeto pasivo de la libertad de los demás, y se meten con él, se burlan de él, dicen de él cosas que no le gustan, entonces uno acaba pensando que quizás sea mejor poner algunos límites a la libertad. Mira por donde hemos descubierto la Regla de Oro de la ética, que ha existido en todas las culturas desde tiempos inmemoriales, y que entre otras tiene esta formulación: “No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti”. ¡Qué bien va ponerse en los zapatos del otro! La libertad tiene su límite en la verdad. Pero no sólo en la verdad; también en la justicia, es decir, en el respeto y en el bien del otro.
Es cierto. Quienes creen en la libertad pueden llegar a abusar de ella. Los seres humanos no somos perfectos; todos tenemos nuestras debilidades y nuestros malos momentos. Pero quienes no entienden la libertad lo tienen muy difícil para usarla bien. La libertad es como el juego de las siete y media, del que decía Don Mendo que es un juego vil: “o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ¡ay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor!”
(Publicado en ABC Cataluña, 4.1.2006)
17 diciembre, 2005
Sentido de eternidad
Los seres humanos vivimos en unas coordenadas de espacio y tiempo: somos de un barrio, vivimos en un país, nos desplazamos de un lado a otro, nos organizamos el tiempo, que a veces pasa demasiado deprisa y a veces demasiado despacio, tenemos recuerdos, hacemos planes. Pero en lo más hondo de nuestro ser tenemos la necesidad de escaparnos de los límites del espacio y del tiempo.
En aquello que es más propio del hombre, esto es, en nuestra capacidad de conocer y de amar, el espacio y el tiempo nos molestan: siempre hay más cosas para conocer y siempre podemos conocerlas mejor; nuestra capacidad de amar no se divide a partes iguales entre quienes amamos; queremos amar más y no dejamos de amar por que aquellos a quienes amemos estén lejos de nosotros.
La eternidad no es un tiempo largo, largo, que no se acaba nunca: esto sería inhumano. La eternidad es situarse fuera del tiempo, y esto en el fondo es algo a lo que todos los seres humanos aspiramos: todos tenemos un deseo de eternidad, de escaparnos de los límites que el tiempo nos impone. Las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos desde esa perspectiva de eternidad: “te querré siempre”, “no te olvidaré nunca”.
Sólo desde el “siempre” de la eternidad somos capaces de comprometer lo más profundo de nuestro ser. Nadie se enamora cuando le dicen: “te querré hasta que encuentre a otra” o “quiero compartir contigo unos cuantos años de mi vida hasta que me canse”. “Siempre”, “mi vida entera”: éstas son las palabras que comprometen y que enamoran.
Tan fuerte y propio del hombre es ese sentido de eternidad que, cuando no lo buscamos directamente, acabamos por inventarnos sucedáneos. “Vivir el momento” (carpe diem) es un sucedáneo de la eternidad. El momento es también una forma de escaparse del tiempo: es y ya fue. Cuando una sociedad pierde la dimensión espiritual y, por tanto, se hace incapaz de entender el sentido de la eternidad, la única forma que tiene de escaparse del tiempo es disfrutar del momento. Pero no es lo mismo.
Si entendemos la vida como un sucederse infinito de momentos que hay que disfrutar, la vida se convierte en una carga difícil de llevar, porque los seres humanos no estamos preparados para disfrutar de cada momento como si fuese el único. Nos cansamos. Viene la frustración de no poder aguantar el ritmo. Y acabamos refugiándonos en estados psicológicos que reducen nuestra actividad vital y nos liberan de las cosas de este mundo. Otros sucedáneos de la eternidad. Sin la eternidad, los momentos se acaban y tras el disfrute viene el dolor; desde la eternidad incluso aquellas situaciones que puedan ser dolorosas encuentran su sentido: no desaparece el dolor, pero no nos domina.
En el carpe diem se pierde el sentido del compromiso. Los compromisos duran lo que dura el momento. Nada de lo que hicimos ayer nos obliga respecto a lo que hacemos hoy o haremos mañana. Para quien vive el momento, la libertad es ausencia de compromisos: soy libre porque no tengo ataduras. Desde la eternidad, soy más libre cuanto más fiel soy a los compromisos que libremente adquirí. Mis compromisos no me atan sino que me hacen más auténtico.
Vivir el momento nos lleva al afán desmesurado por consumir. El consumismo es otro sucedáneo de la eternidad. Cuando lo que cuenta es el momento, no hay tiempo que perder, no hay experiencia que dejar pasar: hay que tenerlo todo y ya. Incluso nos inventamos formas de pago para poder disfrutar de cosas que todavía no hemos pagado, o lo que es peor, empezar a pagarlas cuando ya hemos dejado de disfrutarlas, lo cual no deja de ser también doloroso. Situarse fuera del tiempo, en cambio, supone disfrutar de lo que tenemos, sin estar sujetos a ello, prescindir de lo superfluo, contentarse con poco.
Pensémoslo en estos días de compras y reuniones familiares. Disfrutemos de esos momentos, pero no nos olvidemos del sentido de eternidad que está en el origen de estas fiestas: el nacimiento de Aquel que nos dijo que, a pesar de todo, nos querría… para siempre.
Publicado en ABC Catalunya, 14 de diciembre de 2005
En aquello que es más propio del hombre, esto es, en nuestra capacidad de conocer y de amar, el espacio y el tiempo nos molestan: siempre hay más cosas para conocer y siempre podemos conocerlas mejor; nuestra capacidad de amar no se divide a partes iguales entre quienes amamos; queremos amar más y no dejamos de amar por que aquellos a quienes amemos estén lejos de nosotros.
La eternidad no es un tiempo largo, largo, que no se acaba nunca: esto sería inhumano. La eternidad es situarse fuera del tiempo, y esto en el fondo es algo a lo que todos los seres humanos aspiramos: todos tenemos un deseo de eternidad, de escaparnos de los límites que el tiempo nos impone. Las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos desde esa perspectiva de eternidad: “te querré siempre”, “no te olvidaré nunca”.
Sólo desde el “siempre” de la eternidad somos capaces de comprometer lo más profundo de nuestro ser. Nadie se enamora cuando le dicen: “te querré hasta que encuentre a otra” o “quiero compartir contigo unos cuantos años de mi vida hasta que me canse”. “Siempre”, “mi vida entera”: éstas son las palabras que comprometen y que enamoran.
Tan fuerte y propio del hombre es ese sentido de eternidad que, cuando no lo buscamos directamente, acabamos por inventarnos sucedáneos. “Vivir el momento” (carpe diem) es un sucedáneo de la eternidad. El momento es también una forma de escaparse del tiempo: es y ya fue. Cuando una sociedad pierde la dimensión espiritual y, por tanto, se hace incapaz de entender el sentido de la eternidad, la única forma que tiene de escaparse del tiempo es disfrutar del momento. Pero no es lo mismo.
Si entendemos la vida como un sucederse infinito de momentos que hay que disfrutar, la vida se convierte en una carga difícil de llevar, porque los seres humanos no estamos preparados para disfrutar de cada momento como si fuese el único. Nos cansamos. Viene la frustración de no poder aguantar el ritmo. Y acabamos refugiándonos en estados psicológicos que reducen nuestra actividad vital y nos liberan de las cosas de este mundo. Otros sucedáneos de la eternidad. Sin la eternidad, los momentos se acaban y tras el disfrute viene el dolor; desde la eternidad incluso aquellas situaciones que puedan ser dolorosas encuentran su sentido: no desaparece el dolor, pero no nos domina.
En el carpe diem se pierde el sentido del compromiso. Los compromisos duran lo que dura el momento. Nada de lo que hicimos ayer nos obliga respecto a lo que hacemos hoy o haremos mañana. Para quien vive el momento, la libertad es ausencia de compromisos: soy libre porque no tengo ataduras. Desde la eternidad, soy más libre cuanto más fiel soy a los compromisos que libremente adquirí. Mis compromisos no me atan sino que me hacen más auténtico.
Vivir el momento nos lleva al afán desmesurado por consumir. El consumismo es otro sucedáneo de la eternidad. Cuando lo que cuenta es el momento, no hay tiempo que perder, no hay experiencia que dejar pasar: hay que tenerlo todo y ya. Incluso nos inventamos formas de pago para poder disfrutar de cosas que todavía no hemos pagado, o lo que es peor, empezar a pagarlas cuando ya hemos dejado de disfrutarlas, lo cual no deja de ser también doloroso. Situarse fuera del tiempo, en cambio, supone disfrutar de lo que tenemos, sin estar sujetos a ello, prescindir de lo superfluo, contentarse con poco.
Pensémoslo en estos días de compras y reuniones familiares. Disfrutemos de esos momentos, pero no nos olvidemos del sentido de eternidad que está en el origen de estas fiestas: el nacimiento de Aquel que nos dijo que, a pesar de todo, nos querría… para siempre.
Publicado en ABC Catalunya, 14 de diciembre de 2005
23 noviembre, 2005
Los unos y los otros
En esta vida todos estamos obligados a elegir entre alternativas y, por tanto, a discriminar. El empresario que quiere contratar a alguien discrimina entre los candidatos. Los que nos dedicamos a la enseñanza cuando tenemos que poner notas discriminamos entre nuestros alumnos. Y, por supuesto, todos discriminamos cuando vamos de compras y optamos por un producto en vez de otro. Lo que se espera es que los criterios que usemos sean justos, que no actuemos con arbitrariedad según nos vaya en el asunto.
Por poner un ejemplo lejano. El Presidente de los Estados Unidos ha propuesto a un candidato conservador para ocupar un puesto vacante en el Tribunal Supremo. Los miembros del Partido Demócrata dicen que no se puede permitir que se rompa el equilibrio en la composición del Tribunal. ¿Un presidente demócrata no hubiese puesto a alguien de su cuerda? Pues entonces, de qué se quejan. Además históricamente puede comprobarse que cuando un juez ha cambiado de bando siempre ha sido algún juez supuestamente conservador nombrado por un Presidente republicano. No hay un solo caso de un juez liberal nombrado por un Presidente demócrata que después haya cambiado. Así que puestos a comparar parece que los liberales son mucho menos flexibles que los conservadores (y me refiero a los jueces del Tribunal Supremo, que conste).
El principio de imparcialidad supone juzgar dos situaciones similares con los mismos criterios, sin tener en cuenta las preferencias personales. En caso contrario nos movemos en la arbitrariedad, que supone cambiar de criterio según nos interese. Ejemplos más cercanos también los hay, claro.
No perderé el tiempo refiriéndome a la disparidad de cálculos cuando hay una manifestación, porque resulta bastante cómico. Pero es menos cómico ver que cuando unos salen a la calle se les ataca por querer imponer sus ideas y mantener sus privilegios y cuando salen a la calle otros es la expresión de un pueblo que está vivo y no se doblega. Mire no, aquí o todos somos unos privilegiados o todos estamos vivos.
Otro ejemplo. Cuando uno pide un crédito de seis mil euros, en cuanto se descuide le embargan hasta la camisa; pero si uno debe seis millones, con un poco de suerte incluso le perdonan los intereses. A ver, hablemos. Aquí, o nos descamisan a todos o nos liamos todos la manta a la cabeza.
Y otro. Los unos tienen que pasarse la vida pidiendo perdón, mientras los otros parece que no han roto nunca un plato. Pues mire, no. Aquí o pedimos perdón todos o todos vamos de ofendidos. Mejor aún: ¿Por qué no pasamos página y dejamos de revolver en el pasado?, que bastantes problemas tenemos con el presente.
Y el último. Cuando alguien en un medio de comunicación profiere palabras salidas de tono a los que no son de su cuerda todos se rasgan las vestiduras y amenazan con cierres. En cambio cuando desde otros medios injurian o hacen burla de instituciones sociales y creencias que no comparten dicen que eso es libertad de expresión y que quien se enfada es un exagerado. Pues no. Aquí, o insultamos todos o todos hablamos libremente.
Podríamos seguir, porque lamentablemente la falta de coherencia al abordar algunas de las cuestiones más actuales de nuestros días está bastante arraigada. El problema es que la falta de coherencia casi siempre se traduce en una desorientación de quienes la observan, y a continuación en un desinterés: “¡A mí que no me mareen!” Y así nos va.
Y una posdata. Los hijos de la luz tienen la extraña costumbre de arrojarse basura encima de sus propias cabezas mientras los hijos de las tinieblas se revuelcan de gusto, porque siempre les ha parecido que eso de ver primero la viga en el ojo propio es una estrategia de perdedores. Hay que ser sencillos como palomas, sí, pero hay que ser también astutos como serpientes. Vamos, que la autocrítica es buena, pero, ojo, que por ahí fuera reparten a gusto y no se andan con complejos. No he visto que ningún autocrítico haya dicho que el respeto es cosa de todos.
Publicado en ABC Catalunya, 23 de noviembre de 2005
Por poner un ejemplo lejano. El Presidente de los Estados Unidos ha propuesto a un candidato conservador para ocupar un puesto vacante en el Tribunal Supremo. Los miembros del Partido Demócrata dicen que no se puede permitir que se rompa el equilibrio en la composición del Tribunal. ¿Un presidente demócrata no hubiese puesto a alguien de su cuerda? Pues entonces, de qué se quejan. Además históricamente puede comprobarse que cuando un juez ha cambiado de bando siempre ha sido algún juez supuestamente conservador nombrado por un Presidente republicano. No hay un solo caso de un juez liberal nombrado por un Presidente demócrata que después haya cambiado. Así que puestos a comparar parece que los liberales son mucho menos flexibles que los conservadores (y me refiero a los jueces del Tribunal Supremo, que conste).
El principio de imparcialidad supone juzgar dos situaciones similares con los mismos criterios, sin tener en cuenta las preferencias personales. En caso contrario nos movemos en la arbitrariedad, que supone cambiar de criterio según nos interese. Ejemplos más cercanos también los hay, claro.
No perderé el tiempo refiriéndome a la disparidad de cálculos cuando hay una manifestación, porque resulta bastante cómico. Pero es menos cómico ver que cuando unos salen a la calle se les ataca por querer imponer sus ideas y mantener sus privilegios y cuando salen a la calle otros es la expresión de un pueblo que está vivo y no se doblega. Mire no, aquí o todos somos unos privilegiados o todos estamos vivos.
Otro ejemplo. Cuando uno pide un crédito de seis mil euros, en cuanto se descuide le embargan hasta la camisa; pero si uno debe seis millones, con un poco de suerte incluso le perdonan los intereses. A ver, hablemos. Aquí, o nos descamisan a todos o nos liamos todos la manta a la cabeza.
Y otro. Los unos tienen que pasarse la vida pidiendo perdón, mientras los otros parece que no han roto nunca un plato. Pues mire, no. Aquí o pedimos perdón todos o todos vamos de ofendidos. Mejor aún: ¿Por qué no pasamos página y dejamos de revolver en el pasado?, que bastantes problemas tenemos con el presente.
Y el último. Cuando alguien en un medio de comunicación profiere palabras salidas de tono a los que no son de su cuerda todos se rasgan las vestiduras y amenazan con cierres. En cambio cuando desde otros medios injurian o hacen burla de instituciones sociales y creencias que no comparten dicen que eso es libertad de expresión y que quien se enfada es un exagerado. Pues no. Aquí, o insultamos todos o todos hablamos libremente.
Podríamos seguir, porque lamentablemente la falta de coherencia al abordar algunas de las cuestiones más actuales de nuestros días está bastante arraigada. El problema es que la falta de coherencia casi siempre se traduce en una desorientación de quienes la observan, y a continuación en un desinterés: “¡A mí que no me mareen!” Y así nos va.
Y una posdata. Los hijos de la luz tienen la extraña costumbre de arrojarse basura encima de sus propias cabezas mientras los hijos de las tinieblas se revuelcan de gusto, porque siempre les ha parecido que eso de ver primero la viga en el ojo propio es una estrategia de perdedores. Hay que ser sencillos como palomas, sí, pero hay que ser también astutos como serpientes. Vamos, que la autocrítica es buena, pero, ojo, que por ahí fuera reparten a gusto y no se andan con complejos. No he visto que ningún autocrítico haya dicho que el respeto es cosa de todos.
Publicado en ABC Catalunya, 23 de noviembre de 2005
04 noviembre, 2005
¡Menudo circo!
Los animales actúan siempre como reacción a un estímulo externo; en cambio, los seres humanos tenemos la capacidad de tomar la iniciativa. Los animales sienten hambre, matan y comen; nosotros sentimos hambre, pero podemos abstenernos de comer o, por el contrario, podemos comer aunque no tengamos hambre. Los animales ven fuego y huyen; nosotros hacemos fuego y sabemos apagarlo. Esto es así porque somos capaces de poner distancia con las cosas que nos rodean, lo cual significa que en vez de reaccionar instintivamente nos tomamos un tiempo para analizarlas, comprenderlas, explicar por qué suceden y actuar desde las causas de los problemas.
También es verdad que a veces somos más animales que racionales y, como ellos, nos contentamos con reaccionar ante las circunstancias, vamos capeando el temporal, saliendo como podemos, regateando en corto y poniendo parches, sin tomarnos las cosas en serio, sin ir a la raíz de los problemas y poner un poco de racionalidad en nuestras acciones.
Tengo la sensación de asistir últimamente a muchos episodios de parcheo. Prometo que aprobaré el Estatut tal como me llegue y, como llega como llega, me toca inventarme ocho modos distintos de decir lo mismo sin decir lo mismo, o tengo que llamar a unos amiguetes para que redacten un informe que justifique que no puedo cumplir lo que prometí. Quiero cambiar a medio gobierno, pero como los socios se me enfadan monto unas comisiones para no tenerles que ver y que trabajen ellos. Me pillan con un pariente franquista y me invento una demostración patriótica –por cierto, como las que se hacían en el Bernabeu hace unos cuantos años- para que quede claro que a nacionalista no me gana nadie.
Con este modo de actuar estamos convirtiendo el arte de gobernar, que en la Grecia clásica era considerado el saber más noble, en un despropósito continuo. Cuando no hay principios de actuación definidos ni existe el compromiso de cumplirlos, la acción humana se convierte en un sucederse de actuaciones oportunistas. Quien tiene responsabilidad de gobierno no sólo es responsable de los efectos de sus acciones, sino también de los principios que las animan. Cuando estos principios justifican el “todo vale”, el gobernante en vez de encarnar la imagen del capitán de navío que lleva a su embarcación a buen puerto se asemeja más al malabarista de circo que tiene unos cuantos platos dando vueltas en el aire y corre de un lado a otro para que no se le caiga ninguno.
Hace unos días leía unas palabras de un ideólogo estalinista: “Por amor al partido, uno debe estar dispuesto a cambiar de opinión en veinticuatro horas y sostener con la misma convicción que lo que es blanco es negro”. Claramente los extremos se tocan. El relativismo y el radicalismo ideológico coinciden en su desprecio por la realidad: los unos, porque el único criterio que les queda es el pragmatismo malo de reducir la verdad de las cosas a sus efectos; los otros, porque todo lo explican en función de la estrategia para llegar al objetivo último. Ni unos ni otros tienen principios, y sin principios todos los medios quedan justificados. La política se disuelve en retórica: el arte de justificar cualquier cosa y su contrario. Y si encima tienes suerte y sale niña, pues miel sobre hojuelas.
La lógica del oportunismo lleva a una espiral sin fin, del estilo “y tú más” o “pues yo también”, más propia de patio de colegio que de una tribuna pública. ¿Que sacas una pancarta? Pues yo me pongo una camiseta. ¿Que me boicoteas? Pues yo también. ¿Que pones una bandera? Pues yo más grande. No se extrañen los gobernantes que entre la ciudadanía cunda la desorientación y el desencanto, porque para ver circo, voy al circo, pero no pongo el telediario.
Y mira que los temas a debatir son importantes e intelectualmente desafiantes. Es una pena que nos priven de ese debate y en cambio lo solucionen a base de broncas, amenazas y desplantes. No sé a ustedes, pero a mí me dan unas ganas de decirles: “¿Se puede saber qué estáis haciendo?”.
Publicado en ABC Catalunya, 2 de noviembre de 2005
También es verdad que a veces somos más animales que racionales y, como ellos, nos contentamos con reaccionar ante las circunstancias, vamos capeando el temporal, saliendo como podemos, regateando en corto y poniendo parches, sin tomarnos las cosas en serio, sin ir a la raíz de los problemas y poner un poco de racionalidad en nuestras acciones.
Tengo la sensación de asistir últimamente a muchos episodios de parcheo. Prometo que aprobaré el Estatut tal como me llegue y, como llega como llega, me toca inventarme ocho modos distintos de decir lo mismo sin decir lo mismo, o tengo que llamar a unos amiguetes para que redacten un informe que justifique que no puedo cumplir lo que prometí. Quiero cambiar a medio gobierno, pero como los socios se me enfadan monto unas comisiones para no tenerles que ver y que trabajen ellos. Me pillan con un pariente franquista y me invento una demostración patriótica –por cierto, como las que se hacían en el Bernabeu hace unos cuantos años- para que quede claro que a nacionalista no me gana nadie.
Con este modo de actuar estamos convirtiendo el arte de gobernar, que en la Grecia clásica era considerado el saber más noble, en un despropósito continuo. Cuando no hay principios de actuación definidos ni existe el compromiso de cumplirlos, la acción humana se convierte en un sucederse de actuaciones oportunistas. Quien tiene responsabilidad de gobierno no sólo es responsable de los efectos de sus acciones, sino también de los principios que las animan. Cuando estos principios justifican el “todo vale”, el gobernante en vez de encarnar la imagen del capitán de navío que lleva a su embarcación a buen puerto se asemeja más al malabarista de circo que tiene unos cuantos platos dando vueltas en el aire y corre de un lado a otro para que no se le caiga ninguno.
Hace unos días leía unas palabras de un ideólogo estalinista: “Por amor al partido, uno debe estar dispuesto a cambiar de opinión en veinticuatro horas y sostener con la misma convicción que lo que es blanco es negro”. Claramente los extremos se tocan. El relativismo y el radicalismo ideológico coinciden en su desprecio por la realidad: los unos, porque el único criterio que les queda es el pragmatismo malo de reducir la verdad de las cosas a sus efectos; los otros, porque todo lo explican en función de la estrategia para llegar al objetivo último. Ni unos ni otros tienen principios, y sin principios todos los medios quedan justificados. La política se disuelve en retórica: el arte de justificar cualquier cosa y su contrario. Y si encima tienes suerte y sale niña, pues miel sobre hojuelas.
La lógica del oportunismo lleva a una espiral sin fin, del estilo “y tú más” o “pues yo también”, más propia de patio de colegio que de una tribuna pública. ¿Que sacas una pancarta? Pues yo me pongo una camiseta. ¿Que me boicoteas? Pues yo también. ¿Que pones una bandera? Pues yo más grande. No se extrañen los gobernantes que entre la ciudadanía cunda la desorientación y el desencanto, porque para ver circo, voy al circo, pero no pongo el telediario.
Y mira que los temas a debatir son importantes e intelectualmente desafiantes. Es una pena que nos priven de ese debate y en cambio lo solucionen a base de broncas, amenazas y desplantes. No sé a ustedes, pero a mí me dan unas ganas de decirles: “¿Se puede saber qué estáis haciendo?”.
Publicado en ABC Catalunya, 2 de noviembre de 2005
12 octubre, 2005
El "seny" y la "rauxa"
Toda organización humana se define como una comunidad de personas que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, una empresa es una organización que tiene como fin la producción y distribución eficiente de bienes y servicios realmente útiles para la sociedad en un entorno de trabajo que favorece el desarrollo personal y profesional de quienes la forman. Lo siento, pero no sé decirlo con menos palabras.
El proyecto que busca alcanzar la organización debe ser suficientemente amplio como para suscitar el entusiasmo y el compromiso de sus miembros. Por ejemplo, si reducimos el fin de la empresa a maximizar el valor del accionista no podemos esperar que los demás miembros se entusiasmen con esa idea. El accionista podrá tener como interés conseguir una rentabilidad a su inversión -y eso puede ser aceptable- pero una cosa es el interés de una de las partes y otra el objetivo que como conjunto nos proponemos.
No podemos esperar –ni es bueno que así sea- que todos formemos parte de una organización movidos por el mismo interés. Recordarán cuando estaba de moda hablar de alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas, y las crisis empresariales que se produjeron con tal política. Es muy lícito y muy sano que cada uno tenga sus intereses, siempre que no vayan en contra del objetivo común que nos hemos marcado. Lo que nos une no es tener un mismo interés, sino participar –cada uno con sus motivos- en un proyecto común. Y cuando uno no comparte ese objetivo, lo propio es que cambie de organización, o que intente, de una forma constructiva, redefinir el fin para el que el grupo estaba trabajando.
Nuestras historias, la de cada uno y la de las organizaciones humanas de las que formamos parte, tienen una dimensión temporal: un pasado, un presente y un futuro. El presente es la ocasión que se nos brinda para acercarnos a ese fin que buscamos. El pasado son las experiencias anteriores, que no determinan nuestra acción pero marcan una trayectoria. El futuro es el proyecto alcanzable. Los seres humanos estamos abiertos al futuro, porque no vivimos del pasado, sino de proyectos. Los argumentos que miran al pasado tienen siempre un toque de romanticismo, de melancolía, cuando no de rencor y de agravios. Sólo mirando al futuro cabe la esperanza, la ilusión, la frescura de lo nuevo.
Digo esto porque oyendo hablar estos días del Estatut me parece que se ha acudido (desde todos los frentes) a muchos argumentos del pasado y pocos del futuro, y así es difícil que nos pongamos de acuerdo. Por cierto, me preocupa que el debate se haya centrado casi en exclusiva en cuestiones económicas, y se hayan aparcado otras cuestiones que claramente inciden en el futuro de nuestro país. Personalmente, algunas de estas cuestiones (el sesgo ideológico en muchos de sus artículos, el modelo educativo, el intervencionismo de lo público) me resultan muy poco “engrescadoras” y se me hace muy difícil sentirme interpelado por ese proyecto de país que el Estatut dibuja.
Un amigo mío –murió hace casi dos siglos, pero los filósofos tenemos esa clase de amigos- proponía el “principio de conservadurismo” que viene a decir: no abandones precipitadamente una regla de conducta que has seguido durante años ante la primera sombra de duda. El inmovilismo respecto a las reglas dictadas por los hombres no es bueno, pero tampoco lo es ponerse a cambiar las cosas sin ton ni son. Encontrar un término medio entre ambos extremos no es fácil, y requiere un fino y equilibrado sentido de la prudencia. Me temo que el fragor del combate político y la prebenda del coche oficial no ayudan demasiado a desarrollar esa virtud, que, por otra parte, es la propia de quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Otro amigo, maestro y colega, solía decir que los catalanes tenemos nuestra válvula de escape en el fútbol: ahí nos olvidamos del seny y nos dejamos llevar por la rauxa. A veces me da la impresión de que hemos convertido Catalunya en un gran partido de fútbol.
(Publicado en ABC Catalunya, 12 de octubre de 2005)
El proyecto que busca alcanzar la organización debe ser suficientemente amplio como para suscitar el entusiasmo y el compromiso de sus miembros. Por ejemplo, si reducimos el fin de la empresa a maximizar el valor del accionista no podemos esperar que los demás miembros se entusiasmen con esa idea. El accionista podrá tener como interés conseguir una rentabilidad a su inversión -y eso puede ser aceptable- pero una cosa es el interés de una de las partes y otra el objetivo que como conjunto nos proponemos.
No podemos esperar –ni es bueno que así sea- que todos formemos parte de una organización movidos por el mismo interés. Recordarán cuando estaba de moda hablar de alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas, y las crisis empresariales que se produjeron con tal política. Es muy lícito y muy sano que cada uno tenga sus intereses, siempre que no vayan en contra del objetivo común que nos hemos marcado. Lo que nos une no es tener un mismo interés, sino participar –cada uno con sus motivos- en un proyecto común. Y cuando uno no comparte ese objetivo, lo propio es que cambie de organización, o que intente, de una forma constructiva, redefinir el fin para el que el grupo estaba trabajando.
Nuestras historias, la de cada uno y la de las organizaciones humanas de las que formamos parte, tienen una dimensión temporal: un pasado, un presente y un futuro. El presente es la ocasión que se nos brinda para acercarnos a ese fin que buscamos. El pasado son las experiencias anteriores, que no determinan nuestra acción pero marcan una trayectoria. El futuro es el proyecto alcanzable. Los seres humanos estamos abiertos al futuro, porque no vivimos del pasado, sino de proyectos. Los argumentos que miran al pasado tienen siempre un toque de romanticismo, de melancolía, cuando no de rencor y de agravios. Sólo mirando al futuro cabe la esperanza, la ilusión, la frescura de lo nuevo.
Digo esto porque oyendo hablar estos días del Estatut me parece que se ha acudido (desde todos los frentes) a muchos argumentos del pasado y pocos del futuro, y así es difícil que nos pongamos de acuerdo. Por cierto, me preocupa que el debate se haya centrado casi en exclusiva en cuestiones económicas, y se hayan aparcado otras cuestiones que claramente inciden en el futuro de nuestro país. Personalmente, algunas de estas cuestiones (el sesgo ideológico en muchos de sus artículos, el modelo educativo, el intervencionismo de lo público) me resultan muy poco “engrescadoras” y se me hace muy difícil sentirme interpelado por ese proyecto de país que el Estatut dibuja.
Un amigo mío –murió hace casi dos siglos, pero los filósofos tenemos esa clase de amigos- proponía el “principio de conservadurismo” que viene a decir: no abandones precipitadamente una regla de conducta que has seguido durante años ante la primera sombra de duda. El inmovilismo respecto a las reglas dictadas por los hombres no es bueno, pero tampoco lo es ponerse a cambiar las cosas sin ton ni son. Encontrar un término medio entre ambos extremos no es fácil, y requiere un fino y equilibrado sentido de la prudencia. Me temo que el fragor del combate político y la prebenda del coche oficial no ayudan demasiado a desarrollar esa virtud, que, por otra parte, es la propia de quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Otro amigo, maestro y colega, solía decir que los catalanes tenemos nuestra válvula de escape en el fútbol: ahí nos olvidamos del seny y nos dejamos llevar por la rauxa. A veces me da la impresión de que hemos convertido Catalunya en un gran partido de fútbol.
(Publicado en ABC Catalunya, 12 de octubre de 2005)
26 septiembre, 2005
¿Una educación de izquierdas?
Hablaba antes del verano con un amigo sobre la educación. Me decía que había algo que no entendía: si la gran mayoría de los padres quieren llevar a sus hijos a colegios de iniciativa privada, si allí hay menos problemas de orden y de convivencia, si son económicamente más eficientes, si se da una educación igual o superior que en las escuelas públicas, ¿por qué el gobierno se empeña en atacarlos? La respuesta me parecía clara: por ideología.
Digámoslo claro: todos sabemos que la educación es importante. Lo sabían ya los filósofos y los sofistas griegos, lo sabían los que crearon las primeras universidades en la Edad Media, lo sabía el pensamiento liberal, y lo acabaron sabiendo los marxistas cuando se dieron cuenta que el motor de la revolución social no era la economía, sino el control de la cultura.
Lo de la neutralidad de la educación no se lo cree nadie. Si sólo fuese transmitir información, nadie se preocuparía por ella. A través de la educación se transmiten unos valores y una concepción de la vida que influirá en la conducta de las personas en el futuro. Influir en la educación supone un impacto a largo plazo en la sociedad. Pensemos en el desmadre moral de la sociedad actual y si no tendrá algo que ver que quienes están entre los veinte y treinta años se educaron con la reforma educativa del primer gobierno socialista.
En lo que unos y otros difieren es en el modo de dar respuesta a este interés por la educación. La postura liberal dice: “puesto que es importante, dejemos que cada uno decida qué educación quiere que reciban sus hijos”. En cambio, la postura socialista dice: “como es importante, que el Estado decida qué educación se da”. Cuando se pretende que el Estado inculque la misma formación a todo el mundo, a esto se llama adoctrinamiento; y a quienes lo promueven, doctrinarios. La postura liberal puede llegar a ser mala si no se asegura que todo el mundo reciba un cierto nivel de educación; pero la postura socialista es siempre mala, porque ataca la libertad de las personas. ¿Es esa la “educación para la ciudadanía” que nos proponen?
Hace unos días me contaban la situación en una ciudad cercana a Barcelona. Una familia que ha vivido toda la vida en esa ciudad quiso matricular a su hija en el centro de educación primaria donde había estudiado la madre, y que en la actualidad es un centro concertado. Les dijeron que había una lista de espera de treinta y pico familias, que el Departament d’Educació no había contestado a su solicitud de ampliar el ratio de alumnos para acoger a toda la demanda que tenían, y que en cambio sí les habían obligado a reservar un número de plazas para inmigrantes. Después de recorrer varios centros y encontrarse con el mismo panorama, acabaron en un centro público de nueva creación, junto con otras cincuenta familias, la mayoría de ellas en su misma situación. Su hija iba a estudiar en barracones (porque, aunque el Govern prometió acabar con ellos, hoy hay más barracones que hace dos años), la programación del curso no estaba preparada y además les tocaría pagar el comedor y otros extras, porque con las prisas no se había podido destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.
Esta es la política educativa del Departament d’Educació: negar a las familias su derecho a la educación de los hijos, ahogar la iniciativa privada, y a cambio imponer un único modelo educativo, ofrecer improvisación, provisionalidad y caos, y ni siquiera respetar la gratuidad de la enseñanza.
La familia fue la batalla del curso pasado y todo parece indicar que la educación lo será del curso que empezamos. Ya es triste que temas tan fundamentales como estos se conviertan en objeto de batalla política, y dice mucho del verdadero talante de quienes nos gobiernan. Ahora que Zapatero nos ha aclarado que dejar de fumar es de izquierdas, uno se pregunta si también será de izquierdas negar los derechos de las personas e imponer la propia ideología. En todo caso quienes creemos en la libertad tendremos que estar activos.
(Publicado en ABC Catalunya, 21 de septiembre de 2005)
Digámoslo claro: todos sabemos que la educación es importante. Lo sabían ya los filósofos y los sofistas griegos, lo sabían los que crearon las primeras universidades en la Edad Media, lo sabía el pensamiento liberal, y lo acabaron sabiendo los marxistas cuando se dieron cuenta que el motor de la revolución social no era la economía, sino el control de la cultura.
Lo de la neutralidad de la educación no se lo cree nadie. Si sólo fuese transmitir información, nadie se preocuparía por ella. A través de la educación se transmiten unos valores y una concepción de la vida que influirá en la conducta de las personas en el futuro. Influir en la educación supone un impacto a largo plazo en la sociedad. Pensemos en el desmadre moral de la sociedad actual y si no tendrá algo que ver que quienes están entre los veinte y treinta años se educaron con la reforma educativa del primer gobierno socialista.
En lo que unos y otros difieren es en el modo de dar respuesta a este interés por la educación. La postura liberal dice: “puesto que es importante, dejemos que cada uno decida qué educación quiere que reciban sus hijos”. En cambio, la postura socialista dice: “como es importante, que el Estado decida qué educación se da”. Cuando se pretende que el Estado inculque la misma formación a todo el mundo, a esto se llama adoctrinamiento; y a quienes lo promueven, doctrinarios. La postura liberal puede llegar a ser mala si no se asegura que todo el mundo reciba un cierto nivel de educación; pero la postura socialista es siempre mala, porque ataca la libertad de las personas. ¿Es esa la “educación para la ciudadanía” que nos proponen?
Hace unos días me contaban la situación en una ciudad cercana a Barcelona. Una familia que ha vivido toda la vida en esa ciudad quiso matricular a su hija en el centro de educación primaria donde había estudiado la madre, y que en la actualidad es un centro concertado. Les dijeron que había una lista de espera de treinta y pico familias, que el Departament d’Educació no había contestado a su solicitud de ampliar el ratio de alumnos para acoger a toda la demanda que tenían, y que en cambio sí les habían obligado a reservar un número de plazas para inmigrantes. Después de recorrer varios centros y encontrarse con el mismo panorama, acabaron en un centro público de nueva creación, junto con otras cincuenta familias, la mayoría de ellas en su misma situación. Su hija iba a estudiar en barracones (porque, aunque el Govern prometió acabar con ellos, hoy hay más barracones que hace dos años), la programación del curso no estaba preparada y además les tocaría pagar el comedor y otros extras, porque con las prisas no se había podido destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.
Esta es la política educativa del Departament d’Educació: negar a las familias su derecho a la educación de los hijos, ahogar la iniciativa privada, y a cambio imponer un único modelo educativo, ofrecer improvisación, provisionalidad y caos, y ni siquiera respetar la gratuidad de la enseñanza.
La familia fue la batalla del curso pasado y todo parece indicar que la educación lo será del curso que empezamos. Ya es triste que temas tan fundamentales como estos se conviertan en objeto de batalla política, y dice mucho del verdadero talante de quienes nos gobiernan. Ahora que Zapatero nos ha aclarado que dejar de fumar es de izquierdas, uno se pregunta si también será de izquierdas negar los derechos de las personas e imponer la propia ideología. En todo caso quienes creemos en la libertad tendremos que estar activos.
(Publicado en ABC Catalunya, 21 de septiembre de 2005)
01 septiembre, 2005
Historia de dos ciudades
Regreso de unos días de vacaciones en Nueva York. En el avión me ofrecen la prensa nacional. Me vuelvo a encontrar con los problemas locales: la degradación del casco histórico, la violencia en la calle, la suciedad de la ciudad... Surge inevitablemente la comparación.
Aquello de preferir uno correr el riesgo de que le asesinen en el metro de Nueva York que vivir en Moscú, que pronunciara hace unos años un conocido político del país, es ya historia. Hoy Nueva York es una ciudad segura, limpia, llena de turistas, recuperada del cataclismo del atentado de las Torres Gemelas, hará cuatro años dentro de unos días. El setenta por ciento de las entradas de los teatros de Broadway es adquirido por turistas que visitan la ciudad. Las calles, tiendas, museos están a rebosar. La ciudad está limpia. El metro es seguro. Uno puede incluso aventurarse a pasear por Harlem.. Los locales te ponen como ejemplo que Bill Clinton ha instalado su despacho en el barrio. Los taxis amarillos que conocemos por las películas existen en realidad, pero con una plantilla renovada al completo.
Aquí en Barcelona parece que llevamos una dinámica decadente imparable. Nos cuentan que el plan estratégico de la ciudad contempla aprovechar sus ventajas naturales, su clima, su posición geográfica, para atraer turismo, empresas de servicios y actividades económicas que giren en torno a la gestión del conocimiento, la creatividad, el diseño; convertirla en un centro de conexión del Mediterráneo. Todo esto está muy bien, pero difícilmente se conseguirá si no se cuidan estos aspectos básicos para mejorar la calidad de vida que todos estos objetivos requieren. Puro sentido común.
Me cuentan unos conocidos que en pleno mes de julio, después de un paseo nocturno por la zona del Port Olímpic, tuvieron que esperar más de tres horas para conseguir un taxi. El único aliciente de la espera fue el esperpéntico espectáculo de ver como un grupo de jovencitas británicas disfrazadas de conejitos del Playboy que habían venido a una despedida de soltera pasaba en esas tres horas de la euforia de la fiesta a la más ridícula de las descomposturas. Y uno, que nació en la Costa Brava, se acuerda de los desafortunados comentarios de la consellera Tura el pasado verano sobre el turismo de borrachera. No creo que el plan estratégico de la ciudad pase por convertirla en lugar de atracción de desmanes colectivos, ya sea a través de viajes organizados a bajo coste ya sea para grupos con fama de alto poder adquisitivo.
Tampoco creo que pase por la suciedad notoria de la ciudad, que no se reduce ni mucho menos a la Ciutat Vella. Si uno pasea por la zona alta tiene que ir esquivando los excrementos de perro, que denotan de forma más que evidente lo bien alimentados que están y la falta de conciencia cívica de sus propietarios. Ni que haya zonas de la ciudad donde la gente no se atreva a circular por la sensación de inseguridad o para evitar cruzarse con señoras que ofrecen públicamente sus servicios.
¿De qué sirve que la ciudad tenga unas buenas condiciones naturales, si después no se saben gestionar? Una conclusión que va tomando fuerza es que necesitamos un cambio en el gobierno de la ciudad, pero mientras éste llega hay que pedirle al tripartito local que tome medidas concretas, porque una ciudad no se gobierna con proyectos megalómanos ni con bandos libertarios, sino con decisiones eficientes en el día a día.
Después de la inevitable escala en Madrid, llegamos finalmente a Barcelona. Diez minutos de espera dentro del avión porque no han llegado las escalerillas. En la zona de recogida de maletas un señor encuentra en un carrito unos pañales usados. Media hora de cola para conseguir un taxi. El taxista se pasa la mitad del viaje hablando por el walkie-talkie con un compinche sobre no sé qué historias con la parienta. Y uno se consuela tarareando aquello de "I want to wake up in that city that never sleeps. New York, New York".
(Publicado en ABC Catalunya, 31 agosto 2005)
Aquello de preferir uno correr el riesgo de que le asesinen en el metro de Nueva York que vivir en Moscú, que pronunciara hace unos años un conocido político del país, es ya historia. Hoy Nueva York es una ciudad segura, limpia, llena de turistas, recuperada del cataclismo del atentado de las Torres Gemelas, hará cuatro años dentro de unos días. El setenta por ciento de las entradas de los teatros de Broadway es adquirido por turistas que visitan la ciudad. Las calles, tiendas, museos están a rebosar. La ciudad está limpia. El metro es seguro. Uno puede incluso aventurarse a pasear por Harlem.. Los locales te ponen como ejemplo que Bill Clinton ha instalado su despacho en el barrio. Los taxis amarillos que conocemos por las películas existen en realidad, pero con una plantilla renovada al completo.
Aquí en Barcelona parece que llevamos una dinámica decadente imparable. Nos cuentan que el plan estratégico de la ciudad contempla aprovechar sus ventajas naturales, su clima, su posición geográfica, para atraer turismo, empresas de servicios y actividades económicas que giren en torno a la gestión del conocimiento, la creatividad, el diseño; convertirla en un centro de conexión del Mediterráneo. Todo esto está muy bien, pero difícilmente se conseguirá si no se cuidan estos aspectos básicos para mejorar la calidad de vida que todos estos objetivos requieren. Puro sentido común.
Me cuentan unos conocidos que en pleno mes de julio, después de un paseo nocturno por la zona del Port Olímpic, tuvieron que esperar más de tres horas para conseguir un taxi. El único aliciente de la espera fue el esperpéntico espectáculo de ver como un grupo de jovencitas británicas disfrazadas de conejitos del Playboy que habían venido a una despedida de soltera pasaba en esas tres horas de la euforia de la fiesta a la más ridícula de las descomposturas. Y uno, que nació en la Costa Brava, se acuerda de los desafortunados comentarios de la consellera Tura el pasado verano sobre el turismo de borrachera. No creo que el plan estratégico de la ciudad pase por convertirla en lugar de atracción de desmanes colectivos, ya sea a través de viajes organizados a bajo coste ya sea para grupos con fama de alto poder adquisitivo.
Tampoco creo que pase por la suciedad notoria de la ciudad, que no se reduce ni mucho menos a la Ciutat Vella. Si uno pasea por la zona alta tiene que ir esquivando los excrementos de perro, que denotan de forma más que evidente lo bien alimentados que están y la falta de conciencia cívica de sus propietarios. Ni que haya zonas de la ciudad donde la gente no se atreva a circular por la sensación de inseguridad o para evitar cruzarse con señoras que ofrecen públicamente sus servicios.
¿De qué sirve que la ciudad tenga unas buenas condiciones naturales, si después no se saben gestionar? Una conclusión que va tomando fuerza es que necesitamos un cambio en el gobierno de la ciudad, pero mientras éste llega hay que pedirle al tripartito local que tome medidas concretas, porque una ciudad no se gobierna con proyectos megalómanos ni con bandos libertarios, sino con decisiones eficientes en el día a día.
Después de la inevitable escala en Madrid, llegamos finalmente a Barcelona. Diez minutos de espera dentro del avión porque no han llegado las escalerillas. En la zona de recogida de maletas un señor encuentra en un carrito unos pañales usados. Media hora de cola para conseguir un taxi. El taxista se pasa la mitad del viaje hablando por el walkie-talkie con un compinche sobre no sé qué historias con la parienta. Y uno se consuela tarareando aquello de "I want to wake up in that city that never sleeps. New York, New York".
(Publicado en ABC Catalunya, 31 agosto 2005)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)